

El juicio contra el olvido de grandes escritores.
—En pie. Entra en la sala Su Señoría, el Honorable Juez lector.
El público se levanta acompasado por ese respeto hueco que se reserva para las instituciones que ya nadie cree del todo. El juez ocupa su sitio, coloca una pila de libros sobre la mesa, no muy gruesos ni muy vistosos, y observa la sala igual que si observara una biblioteca mal ordenada.
—Siéntense —dice—. Esto no es justicia, es literatura.
Abre el expediente.
—En el caso de los escritores de los que se ocupa hoy esta pequeña, testaruda, peligrosa, mal financiada y peor dirigida publicación llamada Voces de Libros, este tribunal declara probado que existe una desproporción obscena entre la calidad de ciertas obras y el espacio que ocupan en la conversación pública.
Carraspea mientras pasa una página con gesto fatigado.
—También declara probado que, mientras tanto, se aplauden con entusiasmo novelas tan inocuas que podrían usarse como cojines, algunas incluso bendecidas con premios rutilantes y cenas de gala. No miramos a nadie —añade—, aunque el Premio Planeta acaba de atragantarse con el postre.
Levanta la vista.
—No es la primera vez que ocurre. Durante décadas, Melville fue un nombre borroso, Emily Dickinson una excentricidad doméstica, Kafka un funcionario raro, Juan Rulfo un escritor de un solo libro y Pessoa un pie de página con heterónimos. Luego, cuando ya no molestaban a nadie, los elevamos a altares y nos preguntamos con voz solemne cómo no supimos ver su grandeza.
El juez sonríe con ironía.
—La respuesta, como siempre, es incómoda, porque no vendían bien, no encajaban en su época o no eran fáciles de convertir en moda.
Revisa el expediente.
—Hoy seguimos ese mismo guion con una fidelidad admirable. A los escritores que exigen algo del lector los llamamos “difíciles”. A los que se salen del molde, “raros”. A los que juegan con el lenguaje, “experimentales”. Y con esas palabras tan educadas los enviamos a un territorio muy concreto del canon, que es el de los respetados pero poco leídos.
—Mientras tanto, la industria cultural aplaude libros que no desafían nada, pero que vienen acompañados de entrevistas en prime time y, en ocasiones, de premios que garantizan escaparates. Son novelas perfectamente diseñadas para no hacer pensar y no quedarse demasiado tiempo en la memoria.
Hace una pausa.
—Es una ingeniería admirable. Se fabrican éxitos y se archivan obras.
Cierra la carpeta con un golpe seco.
—Por todo ello, este tribunal dicta la siguiente sentencia: los escritores de los que se habla hoy en Voces de Libros merecen ser leídos no como rarezas, ni como autores “de culto”, ni como notas al pie, sino como lo que son, piezas centrales de la literatura.
Se inclina hacia el público.
—Porque los malos pasan, incluso cuando se los adorna con premios. Enterrar a los buenos, en cambio, es corrupción cultural.
Golpea el mazo.
—Se levanta la sesión. Que empiece, de una vez, la lectura.
Cómo los premios literarios ayudan a olvidar a los grandes escritores.
Bueno, pues ya han escuchado la sentencia. La verdad es que el señor juez me ha caído bastante bien, no como ciertos golpistas antidemocráticos que campan por algunos países con toga, bandera y complejo de dios. Este, al menos, parecía realmente enfadado por algo que importa, como es la literatura.
Y no lo culpo, ya que si tuviera que pasarme los días leyendo listas de más vendidos, catálogos de premios y entrevistas promocionales en las que todos los libros son “necesarios”, “emocionantes” y “muy actuales”, también acabaría golpeando el mazo con violencia contenida.
Porque el problema no es que existan novelas fáciles, el problema es que se comporten como si fueran lo único que existe. Mientras tanto, en las estanterías laterales se amontonan libros que no piden nada más que una cosa escandalosa, merecida atención.
De eso va este artículo, de escritores que no entraron en la pasarela de la temporada, que no sonrieron lo suficiente a los jurados, que no escribieron pensando en la adaptación audiovisual ni en la faja promocional, sino en algo mucho más peligroso: la literatura.
Así que, si después de la sentencia alguien sigue en la sala, vamos a empezar a llamar a los testigos.
No para que juren nada, sino para que, por fin, los leamos como se merecen.
Juan Eduardo Zuñiga

Juan Eduardo Zúñiga nació en Madrid en 1919 y murió en 2020. Entre esas dos fechas escribió una de las miradas más lúcidas y más incómodas sobre la Guerra Civil y la posguerra española, sin pertenecer del todo a ninguna generación ni a ninguna escuela, y sin convertirse nunca en un nombre cómodo para la versión con escaparate de la literatura.
Durante décadas fue una figura casi secreta, respetado por los que sabían, escritores, críticos atentos y lectores de largo aliento, a la vez que prácticamente invisible para el gran público. Tradujo a los grandes rusos, escribió cuentos, novelas, diarios, y fue construyendo una de las miradas más hondas y compasivas sobre la Guerra Civil y la posguerra española.
Si hubiera escrito lo mismo en Francia o en Alemania, hoy tendría ediciones de lujo y congresos académicos. Pero lo hizo en España, ese país que primero arrasa a sus escritores y luego les pone una placa cuando ya no estorban.
He leído dos obras suyas, y con eso ya me ha bastado para saber que voy a leer más. La primera fue su gran trilogía sobre la Guerra Civil, reunido en un solo volumen, donde Largo noviembre de Madrid, Capital de la gloria y La tierra será un paraíso componen una especie de crónica moral de la vida bajo el asedio. No es la épica del frente, sino la de los pisos oscuros, las familias destrozadas, los encuentros amorosos bajo las bombas, el hambre, la lealtad, la traición y ese extraño heroísmo de seguir viviendo cuando todo invita a lo contrario. Zúñiga fue capaz de describir ese mundo con una precisión casi dolorosa, ya que cada gesto cotidiano contiene más verdad que cien discursos.
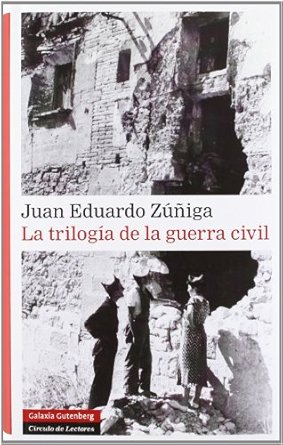
Después leí La tierra será un paraíso, aquí su mirada no termina con la guerra, sino que se adentra en la posguerra. Los relatos están poblados de seres que viven en secreto, vencidos que huyen, jóvenes que aún sueñan y destinos torcidos por el dinero. Es un libro de una belleza rara, casi silenciosa, que convierte aquel tiempo gris en una experiencia literaria de una riqueza extraordinaria.
Con dos libros ya me ha demostrado algo que muy pocos escritores logran, que la historia, cuando pasa por una prosa verdaderamente buena, deja de ser un decorado y se convierte en una forma de respiración. Algo que, en un país tan dado al olvido selectivo como el nuestro, es casi un acto de resistencia.
Clarice Lispector

Clarice Lispector nació en 1920 en Ucrania y llegó a Brasil siendo una niña. Creció en Recife y después en Río de Janeiro, escribió siempre en portugués y terminó convirtiéndose en una de las voces más singulares de la literatura del siglo XX. Fue periodista, traductora y novelista. Murió en 1977, relativamente joven, dejando una obra que todavía hoy parece venir de un lugar que no se parece al de casi nadie.
A mí Clarice me produce una sensación muy concreta, la de una escritora enorme que nunca ha sido tratada como tal fuera de ciertos círculos. Tiene prestigio, sí, tiene lectores fieles, también. Lo que no tiene es la repercusión proporcional a lo que hizo con la literatura. Y creo que la razón es sencilla, ya que escribió de una manera que no encaja bien en el mercado. Clarice no se parece a nadie, y eso, en un mundo que prefiere repetir fórmulas, siempre se paga. He leído dos de sus novelas y ambas me dejaron con la impresión de estar ante algo radicalmente distinto.
La hora de la estrella cuenta la vida de Macabéa, una muchacha pobre, frágil, casi borrada del mundo, que sobrevive en Río de Janeiro con un trabajo miserable, sueños mínimos y una felicidad que nadie a su alrededor entiende. Clarice consiguió algo que me parece extraordinario, convertir una existencia aparentemente insignificante en un centro moral. Macabéa no es un símbolo ni una caricatura de la miseria, es más bien una presencia tensa, una forma de estar en el mundo que rompe todos los discursos sobre el éxito, la ambición y la realización personal. Ese libro debería leerse mucho más porque nos obliga a preguntarnos qué valor tiene una vida que no produce nada espectacular.
La pasión según G.H. es otra cosa, pero pertenece al mismo territorio de riesgo. Una mujer entra en una habitación de su propia casa y ese gesto provoca una crisis que lo arrasa todo, identidad, lenguaje, certezas. Clarice escribió ahí desde un lugar extremo, llevando la conciencia hasta un punto donde deja de ser confortable. Es un libro que no ofrece ni una trama tradicional, ni descanso, ya que lo que ofrece es una experiencia de pensamiento y de percepción llevada al límite, y eso explica tanto su grandeza como su falta de popularidad.
Por eso creo que Clarice Lispector debería ser una autora mucho más central de lo que es. No porque sea rara, ni porque sea “difícil”, ni porque quede bien citarla, sino porque amplió de verdad lo que una novela podía hacer. Leyéndola uno siente que la literatura deja de ser un producto y vuelve a ser una herramienta para explorar lo que somos. Y eso, en cualquier época, pero especialmente en esta, es un valor que se está dejando escapar con demasiada alegría.
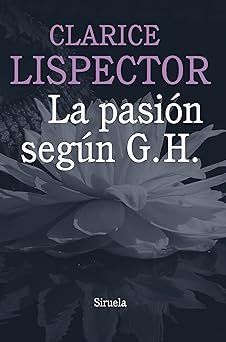
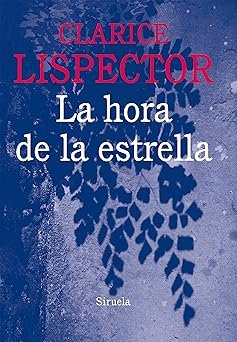
Felisberto Hernández

Felisberto Hernández nació en Montevideo en 1902 y murió en 1964. Fue pianista antes que escritor, y eso tal vez influyó en su forma de escribir, ritmo, repeticiones, silencios, variaciones. Durante su vida apenas fue un autor conocido por el gran público, pero sí fue admirado por quienes de verdad importan en estos asuntos, como Julio Cortázar, Italo Calvino, Juan Carlos Onetti o Gabriel García Márquez, quienes lo leyeron con devoción y lo consideraron una especie de secreto precioso. Eso ya dice mucho.
Yo he leído Nadie encendía las lámparas, una colección de relatos que basta por sí sola para justificar una carrera. Es un libro raro en el mejor sentido, con cuentos donde lo cotidiano empieza a torcerse sin necesidad de fantasmas ni trucos visibles. Recuerdos, objetos y personas se cargan de una extrañeza suave, casi doméstica, hasta que uno se da cuenta de que está dentro de un mundo que funciona con reglas propias.
Lo que más me impresionó de él es su libertad, ya que escribía sin ajustarse a géneros, ni pensar en el lector de consumo rápido. Sus relatos avanzan por asociaciones, por obsesiones, por pequeños desvíos de la conciencia. Y sin embargo todo resulta profundamente humano, cercano e incluso inquietante. Por eso me parece uno de esos autores que deberían ocupar un lugar mucho más visible. Felisberto abrió caminos que luego otros recorrerían con más fama y más marketing.

Julian Ríos

Julián Ríos nació en Galicia en 1941 y lleva décadas viviendo entre Londres y la lengua española. Es uno de esos escritores que siempre han estado en una posición extraña dentro de la literatura española, ya que es reconocido, citado y respetado, pero nunca del todo incorporado al centro del canon. Hay una opinión que a mí me parece reveladora y que lo dice casi todo, y esa opinión, es nada más y nada menos, que la de Carlos Fuentes, quien afirmó que Ríos era el «más inventivo y creativo» de los escritores de su nacionalidad. Que uno de los grandes novelistas del siglo XX diga eso de ti no es un cumplido, es una señal de alarma que debería haber hecho mucho más ruido del que hizo.
Yo solo he leído una novela suya, Amores que atan, pero ya con eso tengo claro que aquí hay un escritor que no juega en la liga de lo rutinario. La novela cuenta una educación sentimental y una búsqueda amorosa a través de distintas mujeres, ciudades y culturas, con Londres como escenario principal. Los amores del protagonista aparecen identificados por iniciales, lo que convierte cada relación en una especie de estación dentro de un recorrido más amplio, casi una cartografía del deseo y de la memoria.
Lo que encontré en Amores que atan fue una forma muy personal de narrar el amor y la experiencia, una novela que se mueve entre lo íntimo y lo cultural, entre lo que se vive y los lugares donde se vive. No sentí que estuviera leyendo una historia romántica al uso, sino una exploración de cómo el amor se mezcla con el tiempo, con las ciudades y con la identidad.
Y precisamente por eso quiero leer más de Ríos. No hablo desde una bibliografía completa, hablo desde una intuición muy fuerte, que es la de haber encontrado a un autor que no escribe para pasar el rato, sino para abrir caminos. Cuando alguien con el prestigio de Carlos Fuentes lo señala como una figura excepcional y una sola novela ya me deja con esa sensación de descubrimiento, algo está fallando en el sistema si su nombre no circula mucho más de lo que circula.

Natalia Ginzburg

Natalia Ginzburg nació en Palermo en 1916 y fue una de las grandes escritoras de la Italia del siglo XX. Vivió el fascismo, la persecución, la guerra, el exilio interior y la reconstrucción del país. Escribió novelas, cuentos, ensayos y memorias. Estuvo ligada al mundo editorial de Einaudi, rodeada de algunos de los grandes nombres de la cultura italiana, y aun así su literatura nunca se volvió simple ni institucional. Murió en 1991, dejando una obra que parece modesta en la superficie y devastadora en el fondo.
A mí Ginzburg me produce una mezcla de admiración y enfado. Admiración por lo que hace con tan poco. Enfado porque todavía hoy se la trata como una autora secundaria, cuando en realidad escribió algunas de las novelas más honestas y más duras sobre el siglo XX europeo. Sin gritan, buscaba efectos, y era capaz de decir cosas que otros no sabían o no se atrevían a decir. He leído dos de sus novelas y las dos me dejaron una sensación muy clara de que aquí hay una escritora que entiende la historia desde dentro de las casas.
El camino que va a la ciudad, su primera novela, sigue a Delia, una adolescente que vive atrapada en una vida rural pobre, gris y sin horizonte. Su único proyecto real es casarse para poder irse a la ciudad, aunque sin romanticismo en ese deseo, simple supervivencia. Lo que más me impresionó del libro es su frialdad emocional, ya que Ginzburg ni juzga, ni embellece, ni moraliza, sino que muestra a una chica que cambia una forma de encierro por otra, y lo hace con una lucidez que resulta hasta asfixiante.
Todos nuestros ayeres amplía ese mundo y lo coloca dentro de la Historia con mayúsculas. La novela recorre los años del fascismo y de la guerra a través de dos familias y un grupo de jóvenes antifascistas. Lo que hace Ginzburg es algo que me parece magistral, contar un periodo brutal sin convertirlo en épica. La guerra aparece filtrada por las conversaciones, los miedos pequeños, los amores torcidos, las decisiones que se toman casi sin darse cuenta y que luego ya no se pueden deshacer. Al terminarla entiendí que el fascismo no solo mata, también va deformando lentamente las vidas.
Por eso creo que Natalia Ginzburg debería ser leída mucho más de lo que se lee. Su estilo sobrio, directo y sin adornos no vende grandes emociones, vende verdad. Y eso siempre ha sido un problema para el mercado. En tiempos de novelas hinchadas de drama y psicología de escaparate, Ginzburg sigue siendo una escritora que exige algo mucho más raro, mirar de frente la vida cuando no tiene nada de especial. Y ahí, precisamente ahí, es donde demuestra que es una de las grandes.

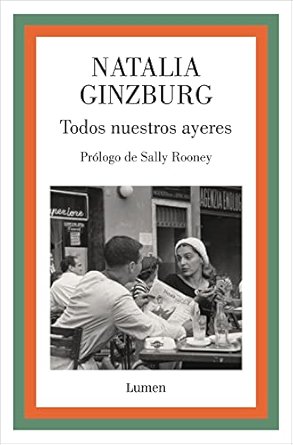
Andres Caicedo

Andrés Caicedo nació en Cali en 1951 y murió en 1977, con solo veinticinco años. A pesar de su juventud, dejó una obra sorprendentemente extensa, compuesta por cuatro novelas, decenas de relatos, artículos y ensayos que todavía hoy asombran por su energía y su mirada directa sobre la vida urbana y juvenil de Colombia. Es uno de esos casos que la literatura latinoamericana todavía no ha terminado de digerir, puesto que se trata de un escritor precoz, obsesivo, brillante, que escribió desde una urgencia casi física y que se convirtió, con los años, en una figura de culto. Su vida corta y su final trágico han alimentado el mito, pero a mí lo que me importa es otra cosa, y es que lo que dejó escrito sigue teniendo una intensidad que muchos novelistas longevos jamás alcanzaron.
Yo he leído ¡Que viva la música! y con eso basta para entender por qué Caicedo sigue siendo tan incómodo. La novela sigue a María del Carmen Huerta, una chica de la alta sociedad caleña que decide abandonar la vida que se espera de ella para sumergirse en la música, la noche, la rumba, las drogas y un descenso cada vez más radical por la ciudad. La primera parte grita al ritmo del rock, los Rolling Stones y el mundo del Norte; la segunda se entrega a la salsa y a los barrios bajos del Sur, con una Cali que deja de ser postal y se vuelve vértigo.
Algo que me gustó mucho es el tono, ya que todo está contado desde dentro de la fiesta, desde la exaltación, desde esa felicidad feroz que ya lleva la semilla de su propia destrucción. María del Carmen vive con una intensidad que parece un pacto silencioso con la muerte, pero una muerte celebrada, iluminada por la música y la noche.
Por eso me parece que Caicedo debería ser leído mucho más allá del círculo del mito. ¡Que viva la música! no es solo una novela generacional ni un documento de época, sino que es una experiencia literaria que captura algo muy difícil de fijar, esa mezcla de euforia, desesperación y deseo de quemarlo todo antes de que el mundo lo apague. Y eso sigue siendo, hoy, tan peligroso y tan necesario como cuando se escribió.

Se lavanta la sesión, pero no la lectura
Empiezo a darme cuenta, mientras cierro estas carpetas imaginarias y dejo a los testigos literarios volviendo a sus sombras, de que este juicio no puede acabar aquí, porque todavía quedan demasiados escritores en la antesala, esperando con paciencia de biblioteca vieja a que alguien les conceda cinco minutos de atención real, y yo, que ya me he metido en este lío, sigo leyendo, sigo buscando, sigo tropezando con nombres que no encajan en la feria de vanidades del mercado, y cuando encuentre unos cuantos más —que los encontraré, porque la literatura es inagotable cuando se la busca donde no brillan los focos— volveré con una segunda parte de este alegato, más expedientes, más pruebas y más culpables.
—Un momento.
—¿Sí?
—Soy el juez.
—¿Otra sentencia?
—No. Solo voy a echarle un vistazo a su web.
—¿Para qué?
—Para ver si es morralla o vale la pena.
—Eso suena peligroso.
—No tanto como lo que puedo encontrar.
—¿Y si no le gusta?
—Le cierro el chiringuito.
—¿Y eso es todo?
—No. Además lo propondré como jurado del Premio Planeta.
—Eso es muy cruel.
—Eso es ejemplarizante.
—¿Y sí le gusta?
—Entonces no pasará nada.
—Eso no suena tranquilizador.
—La honestidad nunca lo es.
—Entonces supongo que solo queda esperar.
—Exacto.
—¿Leyendo?
—Siempre. Empezaré con este relato que ha escrito usted sobre la historia de los libros. Ya le contaré: https://vocesdelibros.com/historia-de-un-libro-y-de-todos/
Aviso
Este artículo contiene enlaces de afiliados. Si realizas un compra a través de ellos, «Voces de Libros» recibe una pequeña comisión sin coste adicional para ti. Esto me ayuda a seguir creando contenido. ¡Gracias por tu apoyo!
