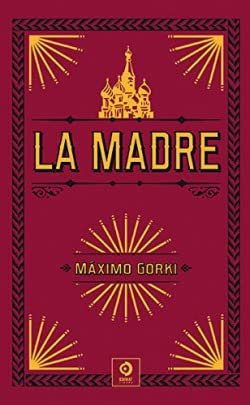
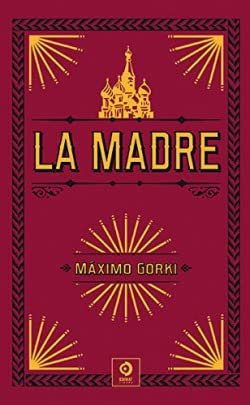
- Título: La madre
- Autor: Máximo Gorki
- Año de publicación: 1906
- Año de edición: Mayo 2019
- Editorial: Edimat Libros
- Páginas: 400
La Madre, nadie está condenado al silencio.
No soy una cucaracha común, esa vulgaridad entomológica de la cocina nocturna, sino una entidad casi alegórica, una testigo silente, antigua como las cañerías, resistente como el exilio, y rusa por condición histórica y sentimental. Curtida en el hollín de las fábricas sin ventanas, en la sacralidad laica de la desesperanza proletaria, en la memoria grasienta de los hornillos donde hierven las sobras del zarismo, esta cucaracha habita bajo la tercera baldosa floja del piso, justo allí donde, noche tras noche, Pelagia Nilovna, aún no la madre, no en el sentido subversivo, simbólico y casi litúrgico que alcanzaría después, sorbía, con la resignación callada de los mártires civiles, un caldo cuyo sabor oscilaba entre la ausencia y el hábito, en cuya superficie flotaba una diminuta isla de grasa, como si fuera el continente perdido de la esperanza obrera.
Desde mi refugio, que era una especie de púlpito invertido desde el que no se predica sino que se escucha, la observaba. No con la mirada que atribuiría el naturalista, sino con una ternura desprovista de propósito, que acaso solo puede nacer en los seres sin voz. Sé que a ustedes les parecerá abyecto, casi inmoral, observar humanos desde abajo, pero permítanme recordarles que ustedes, con asombrosa frecuencia, observan a los pobres desde arriba, y con una compasión mucho más escasa que la mía.
Ella lloraba, aunque sin estridencia ni melodrama, sino con una economía del dolor tan precisa, tan meticulosamente contenida, que ni el desagüe, ese confesor de lo innombrable, parecía enterarse. Sus lágrimas, cuando descendían con la cautela de lo inevitable, caían casi siempre a la izquierda del fogón, entre una olla de hojalata corroída por el tiempo y una cuchara abollada que, si se la miraba con el prisma adecuado, podía pasar por un ícono doméstico de la maternidad silenciada. Lo extraordinario era que aquellas gotas no hacían ruido, como si hasta el agua, al desprenderse de sus ojos, temiera perturbar la obediencia del aire.
Cada mañana, y aquí la palabra “rutina” no alcanza a describir la densidad ontológica del gesto repetido, la misma coreografía, a base de agua helada que cincelaba las manos hasta volverlas rubíes apagados, platos que no terminaban nunca y que, paradójicamente, nunca eran suyos. Eran de ellos: los hombres. El hijo incluido, por supuesto. Ese hijo era un joven con el olor a tinta tipográfica adherido a la piel, con libros bajo el brazo y una mirada donde el incendio aún era hipotético, pero inminente. Él era, si se quiere, la chispa. Pero ella… ella era el papel todavía ignorante de su combustibilidad.
Y como suele suceder en los relatos donde lo improbable es simplemente lo que no ha sido aún narrado, ocurrió la metamorfosis inversa. No como sugeriría la lógica doméstica o el humor de los dioses menores, de madre en cucaracha, sino al revés, de cucaracha en testigo, de testigo en relator, y de madre en voz. Porque hubo un día, y cada revolución comienza con un día irrepetible y casi siempre anodino, en que ella dejó de llorar. Aunque no por alegría, que sería una simplificación ofensiva, sino por una transmutación semiótica del sufrimiento, puesto que el llanto cedió su espacio simbólico a un silencio nuevo, denso, telúrico, el tipo de silencio que sólo antecede a los terremotos o a los manifiestos.
Dejó de llorar, y con ese gesto comenzó, sin saberlo, a conspirar. Pero no contra el régimen, no aún, sino contra el orden inmemorial de lo inamovible. Se levantaba igual, a la misma hora, lavaba los mismos platos con la misma meticulosidad litúrgica, respondía al hijo con monosílabos, no por falta de amor, sino por exceso de cautela, sin embargo, algo había cambiado en el pliegue de sus silencios, en la textura de su obediencia. Como si, sin anunciarlo, hubiera abierto una puerta invisible en su interior, una de esas puertas que no dan a otro cuarto, sino a otra versión del mismo. La metamorfosis, lo dije ya, era inversa, ya que la víctima no se convertía en monstruo, sino en conciencia.
Y yo, que hasta entonces había sido apenas un registro sensorial adherido a los zócalos de la Historia, comprendí que lo que se gestaba en esa cocina no era solamente la rebelión de una madre, sino la mutación simbólica de una figura arquetípica. La maternidad, que hasta entonces había sido un espacio privado, saturado de dolor sin nombre, comenzaba a inscribirse en la sintaxis de lo público, de lo político. Ella, Pelagia Nilovna, que había aprendido a temerle incluso a su propia voz, descubriría, aunque con lentitud, con tropiezos, con la torpeza esencial de los personajes verdaderos, que una mujer puede ser madre no sólo de un hijo, sino de una causa, y no como alegoría, sino como función histórica.
Y es aquí, queridos lectores de superficie, donde yo, insecto menor, cronista subterráneo, archivista de lo inadvertido, debo retirarme un paso atrás, porque a aquella mujer, a quien observé desde mi humilde baldosa, le escribieron una novela. Una novela que intenta, con mayor o menor fortuna, dar cuenta del prodigio de aquellos silencios convertidos en verbo.
Así pues, les invito –desde mi humilde baldosa– a adentrarse conmigo en el estudio de esta novela, que es menos un relato que una gestación, menos un manifiesto que una revelación, la de que hasta la más silenciosa de las madres puede, en un momento preciso, ser el epicentro de una revolución que no lleva bandera, sino comprensión.
Sinopsis
Ambientada en un pueblo obrero de Rusia a comienzos del siglo XX, La madre narra el despertar político de Pelagia Nilovna Vlassova, una mujer humilde marcada por una vida de trabajo, miedo y sumisión. La rutina opresiva de la fábrica, que regula los días y agota los cuerpos, sirve como telón de fondo para la emergencia de un grupo de jóvenes que comienza a difundir ideas socialistas entre los trabajadores.
El hijo de Pelagia, Pavel Vlasov, es uno de los líderes de este incipiente movimiento revolucionario. Inicialmente atemorizada por el nuevo camino de su hijo, Pelagia irá poco a poco acercándose a sus ideas y a los jóvenes que las promueven. Su casa se convierte en un lugar de reunión y, movida por el deseo de ayudar, comienza a participar activamente en tareas clandestinas, como distribuir libros, folletos y documentos prohibidos.
A lo largo de la novela, Pelagia se transforma profundamente, de madre silenciosa y sometida, a figura valiente y comprometida, que acaba asumiendo un rol central dentro del movimiento, convencida de que la lucha por una sociedad más justa da sentido a su vida.
Estilo y personajes
Aunque ha recibido algunas críticas por ello, personalmente, el tono directo y sencillo de la prosa de Gorki, me ha parecido muy acertado, con una escritura clara, sin adornos innecesarios, pero cargada de intención. Con apenas unos trazos físicos o gestos mínimos, los personajes empiezan a cobrar vida. No hay florituras, el estilo parece austero, sí, pero esa misma sobriedad narrativa es lo que permite que la historia avance con agilidad, que no nos quedemos colgados en el adorno sino en el fondo, que no es otro que la vida de los obreros, su miseria, sus intentos por despertar, sus ganas de comprender el mundo y cambiarlo.
Lo que narra Gorki, cuyo nombre significa “amargo”, y no creo que sea casual, en La madre es duro, crudo, incluso devastador por momentos, con jornadas laborales interminables, represión sistemática, hambre, mucho vodka e ignorancia impuesta como método de control. Pero lo notable es que nunca recurre al golpe bajo, ya que a pesar de lo que muestra, su estilo se mantiene siempre funcional, sin excesos, pero con una elegancia sobria y una profundidad que desarma, y con la que logra conmover desde la contención, como si supiera que lo verdaderamente desgarrador no necesita ser subrayado, solo expuesto con precisión.
Como lector, me interesa especialmente la construcción de los personajes y, en La madre, es Pelagia Nilovna quien concentra la fuerza simbólica y narrativa de toda la obra. Es una mujer que empieza siendo sumisa, temerosa, arrastrando las huellas de una vida marcada por la violencia doméstica. Vive encerrada en sí misma, callada, sin esperar nada, hasta que su hijo empieza a hablar, a reunirse, a leer y ella a escuchar. No entiende del todo, pero escucha, y ese pequeño acto va transformándola. Su evolución es progresiva, profunda, creíble, pasa del miedo a la curiosidad, de la curiosidad a la comprensión, y de la comprensión a la acción. Su deseo de apoyar a su hijo la empuja a salir de la sombra y a formar parte de algo más grande.
Junto a Pelagia, hay un elenco de personajes secundarios que también merecen mención. No se trata de nombres sin alma, son compañeros, camaradas, jóvenes con ideales que, aunque apenas esbozados físicamente, transmiten una energía contagiosa. A través de ellos no solo se refuerza el contexto político, sino también el camino que recorre la protagonista. Su hijo Pavel, por ejemplo, actúa como catalizador, un joven firme, respetado, que ya ha hecho el salto ideológico que la madre apenas empieza a intuir.
Pelagia no es una heroína clásica. Es una mujer mayor, cansada, sencilla, pero también es tenaz, amorosa y dispuesta a aprender. Su transformación no es rápida ni estridente, pero sí honda. Y en ese viaje íntimo, tan personal y al mismo tiempo tan colectivo, reside gran parte de la fuerza del libro.
Opinión
Pocas veces me ha conmovido tanto un libro como La madre. No por su crudeza, que la tiene, y mucha, sino por la honestidad con la que está escrito. Es un libro que no solo cala, sino que también alienta, que muestra la miseria, sí, pero sin recrearse en ella. Había oído hablar de La madre, de su importancia, de su lugar en la literatura revolucionaria, pero no fue hasta segui paso a paso la transformación de Pelagia, que comprendí su verdadera fuerza. Ahí, en ese viaje silencioso y profundo, reside el motivo de su permanencia, el de una “vieja de cuarenta años”, como dice Gorki, a la que terminamos acompañando en su renacimiento. Pelagia se convierte en heroína sin dejar de ser madre, y es en ese proceso donde, al menos para mí, reside la grandeza del libro.
He leído muchas novelas con mensajes políticos, pero pocas donde lo ideológico esté tan bien entrelazado con lo humano, ya que aquí no se trata de imponer una doctrina, sino de contar una historia donde la necesidad de justicia nace del cariño, del dolor, de la esperanza, del miedo, de la ignorancia vencida. La madre no convierte a sus personajes en panfletos, sino que les da voz, cuerpo, dudas y lágrimas.
Aunque nada me tocó con tanta intensidad como ese mensaje, de que nadie está condenado a la pasividad. Que incluso desde la oscuridad de una casa opresiva, desde el rincón más pequeño de una fábrica, se puede empezar a pensar distinto, a hablar, a moverse y Pelagia lo demuestra. Y es esa idea, la de que se puede cambiar, aunque sea tarde, aunque sea difícil, aunque dé miedo, lo que me dejó pegado al libro hasta el final.
El contexto histórico también pesa, claro. Asistimos a una Rusia al borde de la revolución, donde leer podía costarte la vida y donde soñar con una vida mejor era una forma de rebeldía. Es imposible no sentir rabia ante las injusticias que se describen, ante la brutalidad del sistema, ante los castigos desproporcionados. Pero a la vez hay una esperanza que nunca se apaga del todo, ya que la novela no es derrotista, por el contrario, parece decirnos que todo ese sufrimiento tiene un sentido, que cada pequeño acto de valentía suma.
La madre es un libro de esos que envejecen bien porque están escritos con sinceridad, con una mezcla precisa de emoción y lucidez. Leerlo es como entrar en un túnel oscuro y salir, al final, con una pequeña luz encendida. Y esa luz, al menos en mi caso, se queda prendida mucho tiempo.
Máximo Gorki
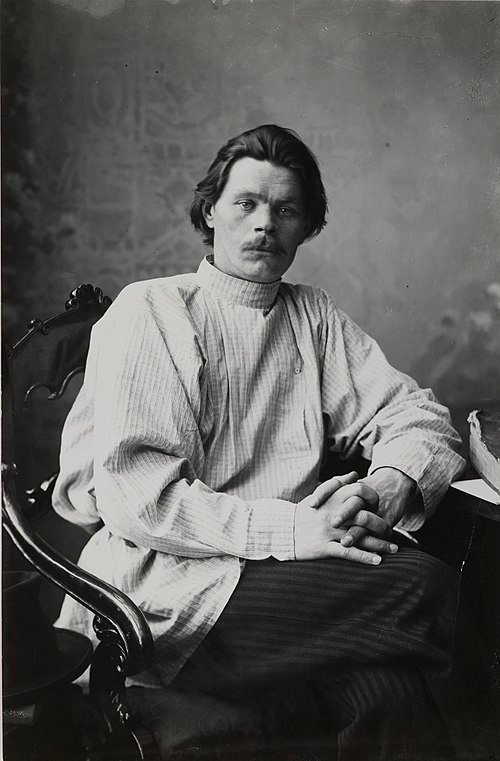
Máximo Gorki (1868–1936), seudónimo de Alekséi Maksímovich Péshkov, fue uno de los escritores más influyentes de la literatura rusa del siglo XX y una figura clave en el desarrollo del realismo socialista. Su obra combina una mirada profundamente humana con una conciencia social aguda, marcada por su experiencia directa con la pobreza, el trabajo manual y la exclusión.
Huérfano desde joven, Gorki vivió en carne propia las condiciones miserables de la clase obrera rusa, y ese contacto directo con la injusticia marcó tanto su vida como su literatura. Fue autodidacta, lector voraz y un firme defensor de los oprimidos, algo que se refleja en el conjunto de su obra.
Sus relatos y novelas —entre ellas La madre, Los bajos fondos y Infancia— alcanzaron gran repercusión en su tiempo. A través de personajes marginales, mujeres silenciadas, trabajadores exhaustos y jóvenes idealistas, Gorki construyó una narrativa que dignifica a los olvidados sin idealizarlos.
Fue admirado por escritores como Tolstói y Chejov, y más tarde convertido en símbolo cultural por el régimen soviético, aunque su relación con el poder fue ambigua y a menudo conflictiva. Más allá de cualquier etiqueta política, lo que permanece en su literatura es una búsqueda honesta por retratar el dolor y la dignidad humanas, y una fe persistente —aunque amarga— en la posibilidad de transformación.
Aviso
Este artículo contiene enlaces de afiliados. Si realizas un compra a través de ellos, «Voces de Libros» recibe una pequeña comisión sin coste adicional para ti. Esto me ayuda a seguir creando contenido. ¡Gracias por tu apoyo!
