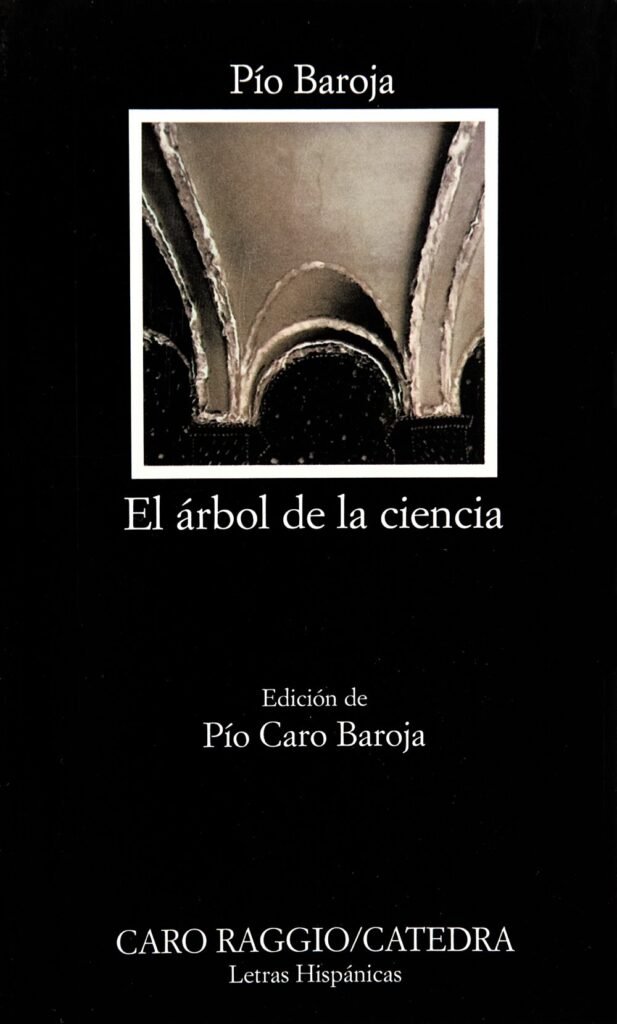
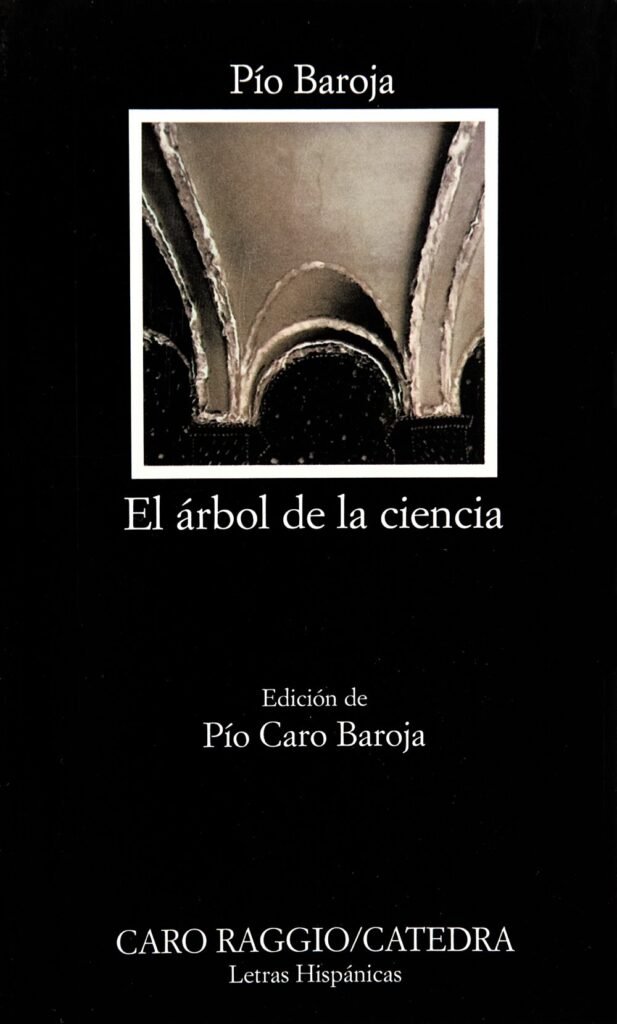
- Título: El árbol de la ciencia
- Autor: Pío Baroja
- Año de publicación: 1911
- Editorial: Ediciones: Catedra
- Edición: Marzo 1989
- Páginas: 304
Aire
La tarde caía con una luminiscencia cárdeno sobre los tejados de pizarra. El viento, colmado de humedad, arrastraba el olor de la leña ardiendo en chimeneas estrechas, y entre los callejones de tierra pisoteada, la miseria y la enfermedad danzaban con el polvo. El doctor Isaac Ordás llegó al pueblo hacía apenas dos días, pero ya sentía que lo había habitado toda una vida.
Caminaba con pasos pesados, el maletín de cuero colgando de su mano derecha, cruzando la plaza vacía donde una veleta oxidada giraba con parsimonia. El silencio poseía un denso peso, como si la voz de la gente se hubiera extinguido, como si el aire mismo fuese reacio a moverse en aquel rincón del mundo.
Su primera visita del día era en la casa de Juan Ezcurra, un viejo labriego que se consumía en una cama de madera apolillada. La esposa, Rosario, lo esperaba en la puerta, con la piel surcada de grietas y los ojos de un gris turbio que parecían haber olvidado cómo brillar.
—Está peor —dijo, con una voz que no era un ruego ni una súplica, sino una sentencia.
Isaac entró. El cuarto era sombrío, de paredes desnudas y un aire pesado, cargado de una fiebre invisible que no solo nacía del cuerpo enfermo de Ezcurra, sino de la desesperanza acumulada en años de penuria.
El anciano respiraba con esfuerzo, cada inhalación era un silbido tortuoso. Isaac apoyó su mano en la frente húmeda, observó los ojos hundidos en un pozo de piel macilenta, tocó con sus dedos huesudos el pulso débil.
—¿Hace cuánto que no come? —preguntó.
—Desde el domingo.
Era miércoles.
Isaac desabrochó la camisa del enfermo con cuidado y apoyó el oído en su pecho. El silencio era más elocuente que cualquier síntoma. El corazón apenas latía y los pulmones se debatían en una lucha inminentemente perdida.
Se enderezó despacio. Miró a Rosario, que ya sabía.
—No va a mejorar.
Ella asintió con un gesto mínimo, sin dramatismos ni lágrimas.
—¿Cuánto?
—Días.
La mujer no se movió.
—¿Duele? —preguntó ella.
Isaac titubeó.
—Lo suficiente.
Y Rosario asintió otra vez.
No hubo lamentos, ni preguntas, ni súplicas, tan solo el silencio opresivo de la resignación. Isaac dejó un frasco con morfina en la mesa y salió.
La segunda visita fue en casa de los Elizalde.
Álvaro Elizalde tenía veintisiete años y ya olía a tierra húmeda, a la podredumbre invisible de la fiebre. Su madre, Berta, una mujer de piel curtida y cabello enmarañado, lo sostuvo por los hombros cuando Isaac entró, como si su presencia fuera suficiente para impedir lo inevitable.
—Doctor, ¿se va a curar?
Isaac no respondió.
Elizalde yacía en un catre sin sábanas, la piel perlada de sudor, el pecho alzándose y hundiéndose en oleadas irregulares. La piel enrojecida, las encías inflamadas, el vientre hundido como un pozo seco. El tifus había hecho estragos.
Isaac le tomó la muñeca y sintió el pulso desbocado, como el de un animal asustado que ya no tiene fuerzas para huir.
La fiebre era una bestia que devoraba sin piedad.
—Dígame que se va a curar, doctor.
Isaac cerró los ojos un instante.
—Voy a hacer lo posible.
Berta hundió los dedos en el brazo de su hijo con la misma desesperación de quien se aferra a la orilla antes de ser arrastrado por la corriente.
Isaac dejó la quinina sobre la mesa y salió sin mirar atrás.
Caminó unos pasos, intentando llenar sus pulmones, pero el aire no entraba del todo. Se detuvo en medio de la calle desierta, con la sensación de que su pecho se había convertido en un cuarto estrecho donde el oxígeno era escaso.
Inspiró hondo.
El aire entró, pero no le bastó.
Expiró, y la sensación de asfixia se intensificó.
Llevó la mano al cuello de su abrigo, como si el paño pudiera estar sofocándolo, pero no era la tela.
Era otra cosa.
Una presión extraña, invisible, que se había ido acumulando en su pecho, en sus hombros, en su garganta, como si cada latido moribundo que había escuchado le hubiera robado un poco de su propio aliento.
Apoyó la mano contra una pared, cerró los ojos y sintió cómo la angustia se instalaba en su carne, sintiendo que lo suyo era una enfermedad sin nombre.
Y el aire seguía sin llegar.
A la mañana siguiente, Isaac despertó con la misma sensación de que algo oprimía su pecho, como si un puño invisible se cerrara lentamente alrededor de su tráquea. Se incorporó en la cama y pasó una mano por su rostro. Aún estaba oscuro. Un gallo cantó a lo lejos, quebrando el silencio espeso de la madrugada.
Intentó llenar sus pulmones de aire, pero la opresión seguía allí, una presencia insidiosa que se negaba a ceder. Se quedó sentado en el borde del jergón unos instantes, con la cabeza hundida entre las manos, escuchando el crujido de la casa, la respiración pausada del mundo antes del amanecer.
Cuando finalmente salió, el aire fresco le dio un leve consuelo. El sol empezaba a teñir el horizonte con pinceladas de ámbar y escarlata. Se detuvo un momento y alzó la vista.
Las ramas de los árboles oscilaban con pereza bajo la brisa matinal, y las primeras luces dibujaban sombras en la calle. Se quedó así, con los ojos entrecerrados, dejando que el viento le acariciara la piel, intentando convencerse de que el aire era suficiente.
Respiró.
Sí, parecía más fácil ahora.
El mundo despertaba con una serenidad engañosa.
Empezó a caminar.
Las casas de adobe, con sus fachadas despintadas y sus ventanas ciegas, se apretaban unas contra otras como cuerpos enfermos. Un niño descalzo salió de un portal con los labios agrietados, los ojos enormes sobre un rostro demasiado flaco. A lo lejos, una mujer mayor se inclinaba sobre un barreño de agua turbia, tosiendo en espasmos secos, como si cada tos arrancara jirones de su aliento.
Isaac los miró.
Y el aire se torno de nuevo espeso.
Vio las piernas enredadas en harapos, los rostros ojerosos, las bocas sin dientes. Vio las sombras en los rincones, las manos huesudas, los ojos vacíos de quienes ya no esperaban nada.
El mundo se descomponía frente a él.
El peso volvió a hundírsele en el pecho.
Intentó respirar profundo, pero no pudo. Cada inspiración era corta, entrecortada, insuficiente. Se aflojó el cuello de la camisa, sintió su pulso latir con furia en las sienes.
No hay aire aquí.
No hay aire en este sitio.
Apretó el maletín en su mano hasta que los nudillos se le pusieron blancos y siguió avanzando con pasos pesados.
Llegó a la casa de Consuelo Ortiz.
La mujer tenía el rostro apagado por el cansancio. Sus párpados hinchados, la piel grisácea bajo los ojos. No tenía más de treinta años, pero el tiempo había pasado sobre ella con la rudeza de un arado.
—Doctor, venga… está muy mal.
Isaac entró en la habitación con la sensación de que cruzaba un umbral definitivo.
La niña yacía sobre una manta fina, inmóvil.
Dos años.
El pequeño cuerpo temblaba bajo un sudor helado. La piel cerúlea, los labios azulados, los párpados entreabiertos dejando entrever unas pupilas fijas, desvaídas.
Isaac se arrodilló junto a ella.
Colocó los dedos en la muñeca minúscula.
Un pulso débil, intermitente, un hilo de vida apenas perceptible.
La madre lo miraba en un silencio expectante, con los labios apretados.
Isaac sintió la misma presión de la noche anterior cerrarse sobre su garganta.
Inspiró, pero el aire no entró.
Isaac retiró los dedos de la muñeca de la niña. Sabía lo que iba a decir, pero tardó un momento en articularlo. Observó el pequeño pecho ascender y descender con dificultad, el estremecimiento frágil de cada inspiración, la delgada línea que separaba la vida de la nada.
Levantó la vista y encontró los ojos de Consuelo.
Esperaban.
Esperaban algo que él no podía dar.
—No hay nada que hacer —susurró, y su voz fue una sombra de lo que debería haber sido.
La mujer asintió lentamente, sin gritos, ni súplicas, ni maldiciones. Tan solo un asentimiento callado, pesado como una lápida.
Isaac sacó un frasco de su maletín y lo dejó sobre la mesa.
—Morfina —dijo, sin atreverse a mirar a la madre—. Para que no sufra.
Consuelo no respondió.
Isaac se levantó con movimientos mecánicos y salió de la casa. El sol lo golpeó con indiferencia, un perro flaco cruzó la calle cojeando, una carreta rechinó a lo lejos.
Pero Isaac no oía nada.
Cada paso era un esfuerzo descomunal.
Le faltaba el aire.
Apoyó una mano en el tronco rugoso de un árbol, tratando de encontrar algo sólido en un mundo que parecía caer sobre él. Levantó la cabeza y miró el cielo. Un azul inmenso, desprovisto de respuestas.
Su pecho se contrajo.
Intentó tragar aire, pero no había.
Bajó la mirada.
El polvo del suelo. Las piedras. Sus propias botas, hundidas en la tierra como si quisieran arraigar.
No sabía qué pensar.
No sabía qué hacer.
¿Qué le había llevado hasta aquí?
¿Había sido el desfile inacabable de enfermos que no podía salvar?
¿El dolor que se adhería a su piel como una segunda carne?
¿La certeza de que toda ciencia era inútil frente a la miseria?
¿O quizá fue el silencio, la absoluta indiferencia del mundo?
Creció con la idea de que la medicina era una forma de redención. Que bastaba con comprender el cuerpo humano para curarlo, que bastaba con conocer las enfermedades para combatirlas. Pero todo había sido una mentira. Una mentira brutal y despiadada.
Porque no se curaba a nadie. Porque no importaba cuánto supiera, ni cuánto se esforzara, la pobreza siempre iba a ser más fuerte que él. Más fuerte que cualquier diagnóstico que cualquier remedio, que cualquier compasión.
Se desabrochó la camisa con manos temblorosas, intentando abrir espacio donde no lo había, intentando liberar un aire que se negaba a entrar.
El cielo.
El cielo seguía allí, inmutable, indiferente.
Abrió la boca, tratando de llenarse de algo.
Pero nada llegó.
Quietud.
Silencio.
Los párpados abiertos, fijos en la luz impasible del mediodía.
El pecho inmóvil.
Ya no hubo respiración.
El árbol de la ciencia
No fue solo el aire lo que le faltó a Isaac. Fue la esperanza, la fe en la razón, la creencia en que la ciencia podía ser un faro en la oscuridad. Fue la certeza de que todo esfuerzo era estéril, de que el dolor era infinito y de que el mundo, como un dios ciego y sordo, seguía su curso sin detenerse por nadie.
Y así, lo que le ocurrió a Isaac podría haberle ocurrido a Andrés Hurtado. Porque El árbol de la ciencia es precisamente la historia de esa asfixia. La de un hombre que busca respuestas en la medicina, en la lógica, en la ética, en el amor… y no encuentra más que muros. Que ve el sufrimiento humano y se da cuenta de que no hay salvación, no hay justicia. Que, como Isaac, siente que el mundo es demasiado pesado para respirar dentro de él.
Publicada en 1911, El árbol de la ciencia no es solo una de las novelas más importantes de Pío Baroja, sino también un pilar de la literatura española del siglo XX. La novela ha sido reconocida por su profunda exploración de la condición humana y su crítica a la sociedad española de la época. Su estilo sobrio y directo influyó notablemente en escritores posteriores, incluyendo a Ernest Hemingway, quien admiraba la obra de Baroja y reconocía su impacto en la narrativa contemporánea. Y ahora que hemos puesto el marco, es hora de asomarnos al cuadro: ¿qué nos cuenta Baroja en estas páginas?
Sinopsis
La historia sigue a Andrés Hurtado, un joven que ingresa a la facultad de Medicina en Madrid con la esperanza de encontrar su camino en la vida. Sin embargo, pronto se enfrenta a un ambiente académico bastante desmoralizador, donde la enseñanza es deficiente y los profesores parecen más preocupados por la rutina que por la vocación. Ante tal tesitura, Andrés comienza a desarrollar un sentimiento de hastío y desencanto que marcará su evolución a lo largo de la novela.
Desde el inicio, la vida de Andrés está atravesada por una profunda insatisfacción. La muerte de su madre lo deja aún más aislado de una familia con la que apenas logra conectar. Su padre, un hombre autoritario y distante, representa para él una fuente constante de frustración. En la universidad, lejos de encontrar inspiración, se encuentra con la mediocridad de un sistema educativo anquilosado y unos compañeros que, en su mayoría, no comparten sus inquietudes.
Uno de los momentos clave de la novela es el extenso diálogo filosófico entre Andrés y su tío Iturrioz, una conversación que, más que resolver dudas, expone las contradicciones del pensamiento y la incertidumbre de la existencia. A través de estas discusiones, Baroja introduce una de las grandes preocupaciones de la novela: la lucha entre el conocimiento racional y la imposibilidad de encontrar verdades absolutas.
Tras terminar sus estudios, Andrés se traslada a Alcolea, un pequeño pueblo de Castilla, donde trabaja como médico rural. Allí se enfrenta a una sociedad cerrada, dominada por la ignorancia y la miseria, lo que no hace más que agudizar su sensación de desesperanza. De vuelta en Madrid, retoma su vida en la ciudad y se reencuentra con Lulú, una joven con carácter fuerte e ideas propias que se convierte en una de las pocas personas con las que logra establecer una conexión genuina.
Sin embargo, en un mundo donde la búsqueda de sentido parece condenada al fracaso, la pregunta sigue en el aire: ¿hasta dónde puede resistir alguien que no encuentra su lugar en ninguna parte?
Opinión
Lo cierto es que una vez que lees El árbol de la ciencia, resulta difícil olvidarse de él. No porque sea una historia conmovedora ni porque su protagonista inspire simpatía, sino porque deja una sensación difícil de sacudir. Andrés Hurtado no es un personaje con el que uno “empatiza” en el sentido tradicional. No tiene gestos heroicos, pero sí que tiene lucidez, y eso es precisamente lo que lo condena. Su forma de ver el mundo es demasiado nítida, demasiado cruda. Leerlo es como recibir un golpe de realidad, uno de esos que te hacen mirar alrededor y preguntarte si realmente las cosas han cambiado tanto desde que Baroja escribió esto.
No es la primera vez que me encuentro con un personaje así. Me recuerda, en cierta forma, a los protagonistas de Camus o de Hesse, esos que cargan a duras penas con el peso de la existencia. Pero lo que hace que Andrés sea distinto es que su sufrimiento no tiene un aire poético ni romántico. Es más bien una enfermedad que va avanzando sin prisa pero sin pausa, sin grandes tragedias pero también sin consuelos.
Y si hablamos de enfermedades, la medicina en esta novela es casi un chiste macabro. Andrés entra en la carrera y sale de ella con la certeza de que nada de lo que ha aprendido sirve realmente para aliviar el sufrimiento humano. En su experiencia como médico rural, lo que encuentra no es la nobleza del oficio, sino una colección de miseria compuesta por pobreza, ignorancia y desidia. Y lo peor es que ni siquiera puede rebelarse contra ello, porque sabe que no hay alternativa.
Sin duda, esta obra me dejo con la sensación de que el mundo no está diseñado para quienes piensan demasiado. Para quienes no pueden conformarse con explicaciones fáciles ni refugiarse en el autoengaño. Andrés es uno de esos, y quizá por eso, aunque duela decirlo, lo entiendo demasiado bien.
Estilo y personajes
Me encantó la forma en la que El árbol de la ciencia combina claridad y profundidad. Pío Baroja lo escribió con una precisión tajante, pero sin perder nunca esa fluidez natural que hace que su prosa parezca más pensada que escrita. Su estilo no es solo pulcro, es limpio en el mejor sentido, nada sobra, pero tampoco falta. Es una escritura afinada, que corta con elegancia y sin derramar una gota de sentimentalismo de más.
Baroja no escribió El árbol de la ciencia para deslumbrar con florituras ni para entretener con giros efectistas. Su sintaxis es clara, directa, con frases que avanzan con una cadencia casi musical. Pero lo realmente admirable es cómo consigue que esta aparente sencillez sea en realidad un vehículo de una profundidad inmensa. Es difícil no encontrar párrafos sin un fuerte poso filosófico, con una inquietud intelectual que no se impone, sino que se desliza entre líneas. Es la diferencia entre un buen conversador y un profesor pedante, Baroja sugiere,, deja espacio para que el lector piense, respire y saque sus propias conclusiones.
El ingenio está en cada frase, pero no como un alarde, sino como una consecuencia natural de la inteligencia con la que observa el mundo. Hay ironía, hay lucidez, hay un escepticismo afilado que no necesita subrayarse. En ningún momento intenta disfrazar la dureza de la vida con metáforas reconfortantes, pero tampoco cae en un pesimismo áspero o mecánico. Es un estilo profundamente humano, que entiende que la claridad y la profundidad no son opuestos, sino aliados.
Los diálogos son otro elemento clave. Baroja introduce las ideas filosóficas de Andrés a través de sus conversaciones con Iturrioz, evitando caer en monólogos pesados. Estos diálogos no solo estructuran el pensamiento del protagonista, sino que también delimitan la evolución de su desencanto. Al principio, hay en ellos cierta curiosidad intelectual; al final, solo queda un escepticismo amargo.
En definitiva, El árbol de la ciencia no necesita florituras ni grandes artificios narrativos. Su fuerza está en su sequedad, en su mirada desencantada, en su manera de diseccionar la vida sin concesiones. Baroja no escribe para conmover, sino para mostrar la realidad con una crudeza que, más de un siglo después, sigue siendo igual de implacable.
Conclusión
Llegados a este punto, queda claro que El árbol de la ciencia no es solo una novela, sino una prueba de resistencia para el lector que se atreve a mirarse en su espejo. Baroja no moraliza ni sermonea; expone. Nos deja ante la evidencia de un mundo que parece diseñado para triturar a quienes no se conforman con explicaciones vacías. Andrés es el resultado de un sistema que desmoraliza, de una educación que en lugar de enseñar adiestra y de una sociedad que premia la resignación sobre la reflexión. Es un libro que incomoda, que hiere, que obliga a confrontar la posibilidad de que la lucidez no sea más que una condena disfrazada de virtud. Y en ese sentido, es una obra que no se puede leer sin salir un poco cambiado, o al menos con la seguridad de que, por mucho que avance el tiempo, ciertas preguntas continúan sin respuesta.
Pío Baroja

Pío Baroja (San Sebastián, 28 de diciembre de 1872 – Madrid, 30 de octubre de 1956) Médico de formación y novelista por vocación irrefrenable, Baroja abandonó pronto el bisturí para empuñar la pluma, convencido de que la literatura le permitía diseccionar la realidad con mayor precisión que la medicina. Y vaya si lo hizo.
Figura clave de la Generación del 98, su prosa directa, sin adornos innecesarios pero llena de hondura, convirtió sus novelas en retratos implacables de la España de su tiempo. El árbol de la ciencia (1911), su novela más introspectiva, es el mejor ejemplo de ello, pero no la única joya de su vasta producción. La busca (1904), primera entrega de La lucha por la vida, plasma la dureza del Madrid más mísero; ; Las inquietudes de Shanti Andía (1911) nos sumerge en su fascinación por el mar y la aventura; y su monumental trilogía de Memorias de un hombre de acción (1913-1935) traza, con un pulso inagotable, la vida de su antepasado Eugenio de Aviraneta, mezclando historia y ficción con su habitual y única maestría.
