

El día en que descubrí el nombre de László Krasznahorkai
Como cada año por estas fechas, el mundo literario ha contenido la respiración durante unos segundos, esperando escuchar el nombre del nuevo Nobel. Y finalmente, ha sido pronunciado: László Krasznahorkai, el escritor húngaro cuya sombra llevaba tiempo rondando entre los posibles candidatos, es el nuevo Premio Nobel de Literatura. No sabría decir si me ha sorprendido o no, pero sí que me ha despertado una curiosidad inmediata. Confieso que no he leído nada de él todavía, aunque ya he decidido que lo haré, puesto que suelo sentirme atraído por los autores premiados con el Nobel, salvo contadas excepciones, y algo en la figura de Krasznahorkai —en su nombre difícil, en su aire enigmático— me hace pensar que me espera una experiencia literaria fuera de lo común.
No conocía su rostro antes de hoy. He buscado su fotografía después del anuncio, y se trata de un hombre de mirada intensa, con una melancolía serena en los ojos y una barba blanca que parece cargar con los siglos de Europa del Este. Nació en Gyula, Hungría, en 1954, y ha pasado buena parte de su vida en el silencio que el verdadero arte suele exigir. A lo largo de las décadas, su nombre ha circulado con reverencia entre lectores exigentes, traductores y cineastas. No pertenece a ese tipo de autores que disfrutan de la fama inmediata ni de la visibilidad mediática; su reconocimiento se ha forjado despacio, como esas brasas que arden sin llamaradas pero no se extinguen nunca.
Mientras leo sobre él, descubro que su trayectoria está profundamente unida a su país, a la historia convulsa de Europa Central, y también al cine, ya que varias de sus obras fueron llevadas a la pantalla por el director Béla Tarr, con quien mantuvo una colaboración artística de décadas. Me intriga esa mezcla de literatura y cine, de soledad y trabajo colectivo. Me atrae la idea de un escritor que no busca complacer, sino pensar. En una entrevista antigua, encuentro una frase suya: “La escritura es resistencia”. No explica contra qué, pero tal vez por eso mismo me resulta tan poderosa.
La noticia de su Nobel me ha llevado inevitablemente a recorrer brevemente su biografía. Krasznahorkai estudió Derecho y Literatura en la Universidad Eötvös Loránd de Budapest, aunque pronto abandonó cualquier posible carrera institucional para dedicarse por completo a la escritura. Publicó su primera novela, Tango satánico, en 1985, y con ella inició una trayectoria marcada por la ambición literaria y el aislamiento. Después vinieron otras obras —Melancolía de la resistencia, Guerra y guerra, Seiobo descendió a la Tierra— que consolidaron su reputación internacional, sobre todo tras sus traducciones al inglés y al alemán.
Parece ser un autor de esos que escriben contra el tiempo y contra la comodidad, un hombre que observa el mundo desde una distancia moral. Algunos críticos lo han llamado “el Kafka contemporáneo”, otros lo describen como “un profeta del caos moderno”, pero yo prefiero reservar mi juicio hasta leerlo. Me basta por ahora con esa sensación de estar ante una literatura que exige y recompensa, que no se entrega fácilmente. Quizá por eso su Nobel me entusiasma más de lo habitual, porque no se trata de un premio a la moda del momento, sino a una fidelidad sostenida, a una obra que ha seguido su propio ritmo en medio del ruido del siglo.
También me conmueve pensar que, a sus setenta y un años, Krasznahorkai recibe este reconocimiento mientras sigue escribiendo desde una discreción casi monástica. No hay en él grandilocuencia ni exhibición. Vive entre Budapest y Szentendre, aunque ha pasado temporadas en Japón, en Alemania y en Estados Unidos. Esa errancia, según cuentan, ha impregnado su obra de una mezcla de misticismo oriental y desolación europea.
Mientras la noticia se difunde por los medios y comienzan a circular las habituales listas de “por dónde empezar a leerlo”, me descubro tomando nota de sus títulos. Me gustaría comenzar con Tango satánico, su primera novela, porque todo origen tiene algo de promesa. O tal vez con Melancolía de la resistencia, que algunos describen como una alegoría feroz sobre la fragilidad del orden humano. No lo sé aún. Pero sí sé que, como lector, siento una suerte de llamado. Me ocurre a veces con los Nobel, ese deseo de acercarme a una voz que el mundo entero acaba de reconocer como necesaria.
Explorando el universo de Krasznahorkai
Después de conocer la noticia del Nobel, lo primero que he hecho ha sido buscar los títulos de László Krasznahorkai que puedo leer en castellano. Son pocos, pero suficientes para trazar un mapa de su universo, un territorio donde el caos, la espera, la belleza y la ruina parecen convivir como en un extraño equilibrio. Me he detenido en cada uno de ellos, tratando de imaginar qué tipo de experiencia propone cada libro, y lo que he encontrado confirma la intuición de que estamos ante un escritor que no se parece a nadie.
Tango Satánico (1985)
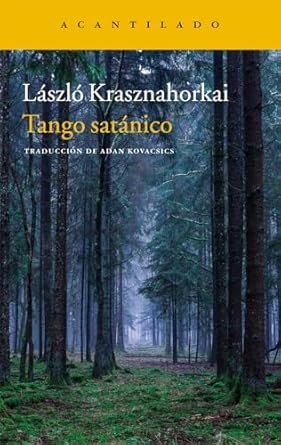
Su primera novela, Tango satánico, se desarrolla en una aldea perdida en la llanura húngara, bajo una lluvia que parece no cesar jamás. Allí, los pocos habitantes de una antigua cooperativa agrícola sobreviven en la miseria y la desidia, aguardando una especie de salvación imposible. La llegada de un hombre —Irimiás, al que daban por muerto— desencadena en ellos una esperanza febril que pronto se transforma en algo más oscuro. Todo parece girar alrededor de una promesa: la posibilidad de un futuro mejor, aunque sea ilusorio.
He leído que esta obra, considerada ya un clásico contemporáneo, combina una atmósfera rural decadente con un humor corrosivo y una ironía que desarma. Lo que me atrae es esa tensión entre lo profético y lo grotesco, una especie de fábula sobre la fe, la manipulación y la desesperación colectiva. Su adaptación cinematográfica por Béla Tarr —una película de siete horas convertida en mito del cine de autor— no hace sino aumentar el aura de culto que rodea este debut monumental.
Melancolía de la resistencia (1989)
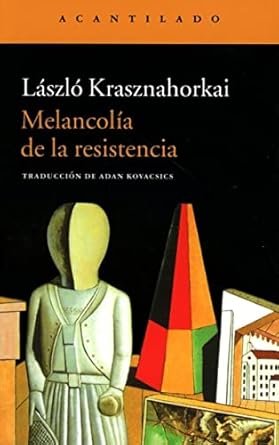
En Melancolía de la resistencia, Krasznahorkai vuelve a levantar un escenario desolado, compuesto por una ciudad pequeña y gris donde el orden social se desmorona bajo la presión del miedo y la violencia. Los habitantes, atrapados en la rutina y el conformismo, son testigos de un caos que no llega a convertirse en revolución, sino que se disuelve en una especie de parodia trágica. Lo que parece más inquietante no es la destrucción del mundo exterior, sino la de las conciencias, la rendición de la inteligencia ante la brutalidad.
De todos los resúmenes que he leído, este libro parece una radiografía lúcida de cómo una comunidad puede precipitarse hacia el abismo sin apenas resistencia. Tragicómica, amarga, de un humor negro casi cruel, esta novela parece anticipar muchas de las tensiones contemporáneas, como la pérdida de sentido, la pasividad social, la fascinación por el poder y la violencia. No me sorprende que haya sido considerada su obra maestra por muchos críticos y que Béla Tarr la adaptara al cine con el título Werckmeister harmóniák, una de las películas más enigmáticas del siglo XXI.
Guerra y guerra (1999)
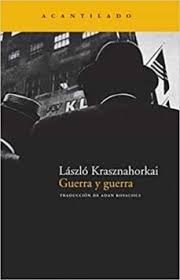
En Guerra y guerra, el tono cambia de escenario, pero no de obsesión. El protagonista, Korin, es un archivista que descubre un antiguo manuscrito lleno de belleza y misterio. Esa revelación lo empuja a abandonar su vida y viajar a Nueva York con un propósito casi sagrado, el de preservar ese texto para la eternidad publicándolo en internet. La novela sigue su deriva, entre la locura y la lucidez, en una ciudad que parece tanto un laberinto como un purgatorio.
He sentido una curiosa simpatía por ese personaje que, en medio del caos moderno, encuentra sentido en la idea de salvar una historia del olvido. En ese gesto desesperado hay algo profundamente humano, la fe en que la palabra puede vencer a la destrucción. Guerra y guerra parece una meditación sobre la fragilidad de la memoria y la necesidad de trascendencia en un mundo que ya no cree en nada.
Al norte de la montaña, al sur del lago, al oeste el camino, al este el río (2003)
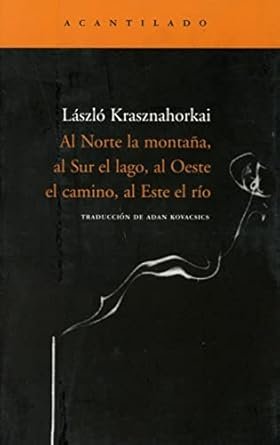
Este libro me intriga especialmente, quizá porque se aleja del paisaje sombrío de las anteriores novelas para adentrarse en una experiencia casi contemplativa. Ambientado en Japón, sigue el recorrido de un personaje que explora un monasterio cercano a Kioto y, en ese tránsito, va descubriendo la armonía secreta entre la naturaleza, la arquitectura y el pensamiento.
Más que una narración, parece un viaje espiritual. Krasznahorkai, fascinado por la cultura japonesa, se detiene en cosas mínimas, como el movimiento del viento, la forma de las pagodas, el silencio de los jardines. Todo sugiere una búsqueda de equilibrio entre lo efímero y lo eterno. Es, por lo que puedo intuir, una obra donde la prosa se convierte en meditación, en una forma de atención radical hacia lo que normalmente pasa inadvertido. Me atrae esa idea de “dejar que lo pequeño devenga grande”, como si el escritor encontrara en lo cotidiano una forma de redención.
Seiobo descendió a la Tierra (2008)
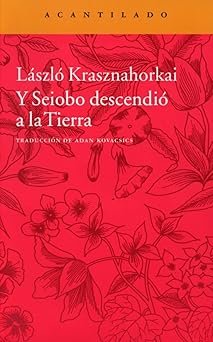
En Seiobo descendió a la Tierra, el tono místico se amplía hasta lo universal. La protagonista es Seiobo, una divinidad japonesa que abandona su reino celestial para buscar en el mundo humano destellos de perfección. A través de distintos lugares y épocas —desde la Grecia antigua hasta la España andalusí, pasando por el Renacimiento italiano—, la novela indaga en el misterio de la belleza como forma de lo sagrado.
Cada capítulo, según he leído, es una variación sobre un mismo tema, el instante en que la perfección se hace visible, aunque sea por un segundo. Me resulta fascinante esa idea de que la belleza, más que un refugio, es una revelación que apenas soportamos.
El barón Wenckheim vuelve a casa (2016)
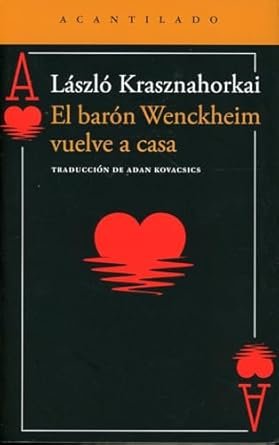
Su obra más reciente traducida al castellano, El barón Wenckheim vuelve a casa, cierra —dicen— un ciclo dentro de su literatura. Aquí, un aristócrata envejecido regresa a su pueblo natal después de décadas de ausencia, esperando recuperar algo de su pasado o, tal vez, redimirse. Pero lo que encuentra es una comunidad en ruinas, entregada a la corrupción, al egoísmo y al absurdo. Su regreso, lejos de traer esperanza, pone en evidencia la podredumbre moral de todo un país.
En esta novela, Krasznahorkai parece mirar de nuevo hacia su Hungría natal, pero con una ironía más afilada y un sentido del humor que se acerca al esperpento. He leído que es una obra desbordante, coral, que combina tragedia, sátira y una compasión casi secreta por sus personajes perdidos. Me gusta pensar que, después de tantos viajes literarios, el autor haya vuelto simbólicamente a casa —como su protagonista—, para cerrar el círculo con una mirada que abarca tanto la ruina como la ternura.
Conclusión
Al repasar estas obras, siento que cada una de ellas es una variación sobre una misma pregunta: ¿cómo resistir en un mundo que se descompone? Ya sea desde la desesperanza rural de Tango satánico, la sátira política de Melancolía de la resistencia, o la meditación estética de Seiobo descendió a la Tierra, todas parecen escritas desde el mismo impulso: comprender la belleza que sobrevive en medio del colapso.
Y aunque todavía no he abierto ninguno de sus libros, presiento que leer a László Krasznahorkai no será simplemente una experiencia literaria, sino un acto de inmersión. Una forma de entrar en un lenguaje que no solo describe la realidad, sino que la descompone para mostrar lo que queda cuando todo se derrumba: el misterio, la fe, la obstinada persistencia del alma humana.
