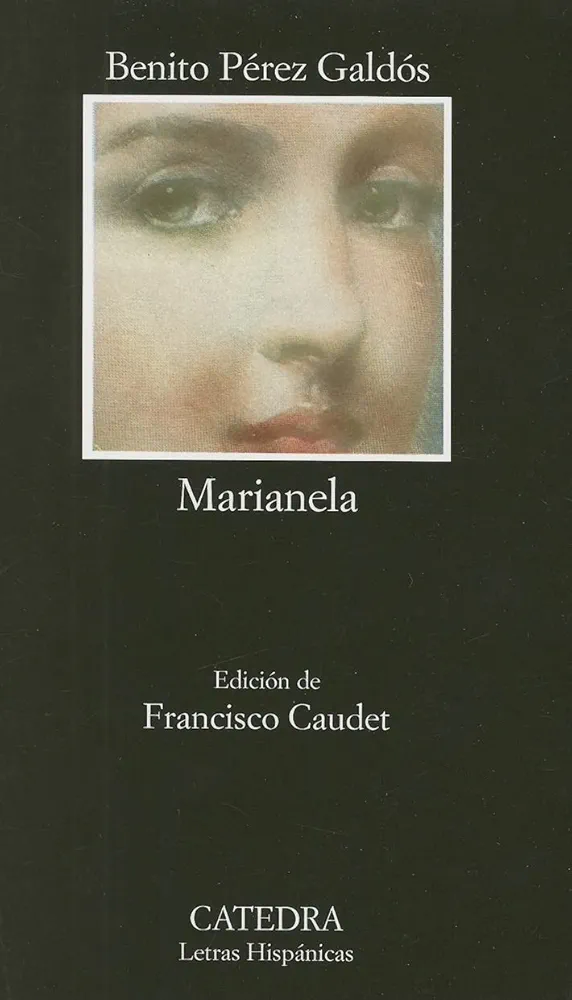
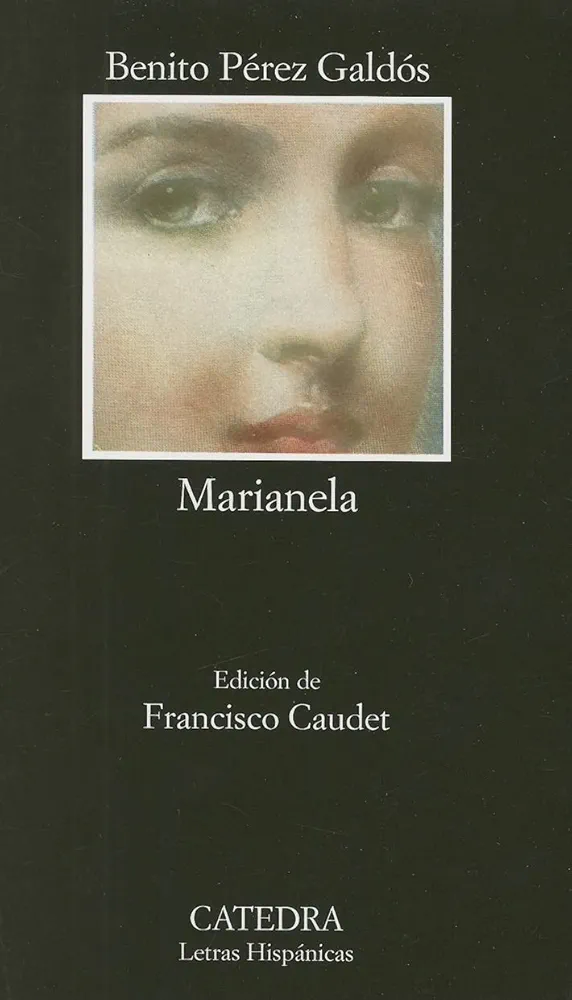
- Título: Marianela
- Autor: Benito Pérez Galdós
- Año de publicación: 1878
- Edición: Octubre 2006
- Editorial: Catedra
- Páginas: 256
El canto perdido.
El bosque respiraba exhalando el aliento tibio de la tierra mojada que se desplegaba entre troncos centenarios, mientras la luz se deshacía en hilachas doradas, tamizadas por el alboroto de las hojas. Tan solo se oía el primer idioma que se habló en el planeta: el crujido de las ramas que se desperezaban, el susurro del musgo extendiendo su verde aliento sobre la corteza, la brisa deslizándose entre helechos como dedos invisibles sobre un arpa vegetal. Olía a savia fresca, a madera dormida, al hipnótico perfume ancestral que la lluvia deja atrapado en la piel del bosque.
Entre gigantes moradores de lo antiguo, de hondas raíces que aparentaban anclar el cielo, y copas tan majestuosas como los grandes monumentos de la humanidad, había un árbol que parecía haber renunciado a la grandeza de sus hermanos. Sus ramas, lucían desnutridas, su tronco renegaba por completo de la rectitud, y su follaje, lejos de desplegarse en un dosel espléndido, se inclinaba hacia un claro pequeño donde la luz descansaba en charcos de ámbar. Pero aquel árbol tenía algo que ningún otro poseía. En su rama más recogida, donde las sombras se mecían en la brisa como ideas etéreas, naciendo sin existir, vivía un ser menudo, una mota de niebla suspendida en el aire.
Se trataba de un pájaro de plumaje desmayado, color gris noviembre, como si en su cuerpo se hubieran dormido profundamente las cenizas de un viejo incendio. Se desentendía de la arrogancia de los halcones y no se identificaba con el fulgor de los colibríes. En su vuelo no había destellos cegadores, solo una renuncia absoluta a giros y piruetas imposibles. Era discreto como la brisa veraniega, invisible como los miembros del andamiaje social que sostiene el mundo, ligero como el último aliento de una vela antes de fundirse con la noche. Pero cuando abría el pico, su canto convertía el aire en un arcoiris de notas líquidas.
No era un canto ruidoso ni altivo. No pretendía impresionar ni sobreponerse a los otros sonidos que gobernaban el bosque que lo había visto nacer. Vibraba entre las hojas con la delicada turgencia de la bruma, con la ternura de una lluvia sobrada de melancolía y carente de prisas, con la amabilidad de un sol que despierta sensible del invierno. Sonaba a infancia y despedida, a promesas que nadie recordó cumplir, al anhelo de lo bueno por suceder y a los sueños en que se han convertido todo aquello que fue.
Cada tarde, cuando la luz se bañaba en almíbar y los sonidos del bosque iban, poco a poco, apaciguando sus latidos, un niño se acercaba al claro. Venía con el ingrávido y dichoso cansancio dorado de las tardes que aún no conocen el peso de los años. La escuela le había dejado en la piel el rastro del polvo de tiza, y en el corazón, recuerdos que, años después, le asaltarían en tardes solitarias, cuando el tiempo fuera ya un río sin orillas y, los ojos, espejos enmohecidos en los que se reflejaba una infancia que soñaba con volver a latir.
Llevaba en los bolsillos canicas tibias de haber sido aferradas con impetuoso nerviosismo, trozos de papel doblados en aviones de vuelo incierto, a modo de posible símil de su futuro. Un caramelo ya pegajoso, olvidado, tal vez como su vejez. Y en las manos, envuelto en un pliegue de papel arrugado, el pan del que se alimentaban sus tardes, migajas de tiempo suspendidas entre la infancia y el ensueño.
Antes de sentarse, descalzaba sus pies con la lentitud de quien saborea el gesto, liberando los tobillos como si al hacerlo desanudaran también el último lazo con el mundo de los pupitres. Dejaba caer los zapatos con descuido reverencial, igual que si el suelo del bosque fuera el umbral de un templo y no un puñado de tierra dormida. Se acomodaba con la soltura de quien ha nacido para sentarse en la tierra, con las piernas cruzadas, rodillas huesudas asomando bajo los pantalones remangados, las manos ocupadas en desmigajar el pan sin prisa, sin hambre urgente, solo con el placer de la espera. Y el pájaro, desde su refugio de hojas temblorosas, sentía su llegada como quien reconoce una melodía en las primeras notas.
Cantaba entonces.
Cantaba con la delicadeza de una lágrima que aún no se atreve a caer, con la entrega de quien se sabe mirado con cariño, con la emoción de un hombre cuando una mujer susurra su nombre con amor. Su voz ascendía en armoniosas espirales invisibles, enlazando la brisa, cubriendo de música el claro igual que si trenzara un nido sonoro donde solo cupieran ellos dos. No había aplausos, no había exclamaciones. Solo el crujido del pan, entre los dedos primero y los dientes después, el parpadeo asombrado del niño y el gorjeo que temblaba embelleciendo el aire, queriendo decir lo que ningún lenguaje ha sabido decir jamás.
Cuando la última nota se disolvía como el último rayo de sol en el follaje, las migas quedaban en la hierba como un secreto compartido. No eran olvido, era un involuntario tributo, un pacto silencioso, la única formar en que podía dar algo a cambio de lo que el pájaro le regalaba cada tarde.
En otra ocasión, en la que todo parecía dispuesto para repetir la coreografía de los días idénticos, cuando el bosque respiraba con la misma paciencia vegetal de siempre, no había urgencia en los árboles, ni en la hierba, ni en el vuelo perezoso de algún insecto atrapado en su propia indiferencia, el cielo se partió con su irrupción.
Descendió con una ligereza utópica, su plumaje era un estallido de luz líquida, un incendio de colores que no se limitaban a existir, sino que vibraban con el peso de lo irreal. Sus alas eran cuchillas de ámbar y carmesí, desplegándose con la lentitud de algo que no teme caer. Y, sin embargo, caía. Pero no como los demás. No con la torpeza de quien se entrega al peso del cuerpo, sino con la elegancia de quien corteja con la propia ingravidez. Dibujó un arco perfecto en el aire, giró sobre sí mismo con la facilidad de una risa apenas esbozada y, en un suspiro de oro y sombra, aterrizó en la corteza rugosa de un árbol que parecía haber estado esperándolo toda la vida.
Pero no se quedó quieto. Brincó de una rama a otra con la despreocupación de un dios o de un niño, sintiendo que el mundo entero era un escenario improvisado para su danza. Se deslizaba entre las hojas al compás de una sinfonía que nadie más escuchaba, giraba en el vacío con la certeza de quien jamás ha sentido el miedo. Sin ningún tipo de prisa, sabía que el asombro que provocaba no necesitaba urgencia.
El niño lo vio, y algo en su interior se estremeció. Se giró con los ojos redondos de maravilla, la boca entreabierta en una sonrisa de infancia pura. La sorpresa se fundió con la alegría en una expresión que no parecía conocer medida. El pájaro nuevo parecía danzar para él. Y el niño reía. Reía con la plenitud de quien acaba de descubrir la admiración.
Y en ese estremecimiento de asombro, en esa devoción instantánea por el recién llegado, el otro pájaro parpadeó una vez, lentamente, como si la brisa, de pronto más fría, le pesara en los ojos, y calló. Lo hizo con la lentitud de quien comprende demasiado tarde su propia irrelevancia. Hasta ese instante, él había llenado las tardes con su tonada. Su voz, aunque humilde, había sido su única forma de existir. Y ahora, su canto sobraba, el niño ya no lo miraba. Ni siquiera pareció notar el momento en que el viejo pájaro se deslizó fuera de escena, con la misma discreción con la que había llenado tantas tardes con su música.
Saltó hasta otro árbol. Un árbol triste, mustio y encorvado como aquel en el que se posaba. Desde allí observó, como un fantasma olvidado, las piruetas del nuevo, el resplandor de sus alas, la felicidad del niño. Cada tarde lo vio reír un poco más. Cada tarde se sintió un poco menos.
No dejó de cantar por despecho, ni por celos, ni siquiera por tristeza. Dejó de cantar porque entendió, con la claridad que solo llega en la ausencia, que lo único que alguna vez había tenido no era su voz, ni su árbol, ni siquiera sus alas gastadas. Lo único que alguna vez tuvo fue aquella mirada infantil que lo había amado sin preguntas. Y cuando la perdió, perdió también su música.
Ya no importaban las migas de pan, ni el aire, ni el sol filtrándose entre las hojas. Su pecho se volvió un hueco sin eco. Y así, sin dramatismo, sin un último aleteo desesperado, sin más testigos que la soledad y la tarde que no se detuvo a llorarlo, se apagó.
Pero… ¿qué narices me estás contando?
Supongo que te estarás preguntando de qué va todo esto. Permíteme que te lo explique. No sabía cómo empezar la recomendación de esta genial obra, así que hice lo que suelo hacer cuando estoy bloqueado: salir a pasear y esperar a que algo hiciera clic en mi cabeza (tarea nada sencilla). Y, bueno, se me ocurrió esto. Sí, ya sé que la historia se ha alargado más de la cuenta, pero en mi defensa diré que esto, para mí, va de escribir. Y he escrito. Para vosotros, en cambio, va de leer. Y habéis leído. Así que, si os ha gustado —ojalá sea así—, todos contentos.
Pero no os preocupéis, no he perdido del todo el hilo porque, aunque no lo parezca, todo esto tiene más sentido del que parece. Marianela es, en el fondo, una historia de pérdidas: de ilusiones, de certezas, de aquello que creemos seguro hasta que la realidad nos da un portazo en la cara. Como el destino del pajarito, la vida de Marianela está marcada por la fragilidad, suspendida entre lo que ella es, lo que los demás ven en ella y lo que el mundo está dispuesto a concederle. En la penumbra de su mundo, ella es bella porque es amada, porque su voz y su compañía son luz para Pablo, el muchacho ciego que la adora. Pero ¿qué sucede cuando Pablo recupera la vista? ¿Dejará de ver con los ojos del alma, esos con los que todos deberíamos mirar?
Para mí, es una de las novelas más impactantes de Galdós. Puede que no sea la más ambiciosa en términos de estructura o de desarrollo narrativo, pero tiene una verdad, una emoción desnuda que golpea con fuerza. Aquí no hay palabras vacías, lo que hay es aquello que tanta falta hace en este mundo: humanidad. Una historia que duele precisamente porque es sencilla, porque en su aparente humildad encierra un retrato feroz de la desigualdad, De las inequidades que, por habituales, dejamos de cuestionar y de la ceguera —real y metafórica— con la que el mundo avanza sin mirar a quienes quedan atrás.
¿Cuántas Marianelas han existido a lo largo de la historia? ¿Cuántas vidas han quedado en los márgenes, invisibles para un mundo que solo sabe mirar en línea recta, sin detenerse en lo que queda a los lados?
Ahora sí, entremos en la novela. Porque si alguien supo dar voz a los que no la tenían, ese fue Galdós. Y en Marianela, lo hace con la maestría de quien sabe que la mayor tragedia no es la oscuridad, sino que nadie encienda una luz… a menos que le reporte placer o beneficio.
Sinopsis
En los paisajes agrestes de Socartes, un pueblo minero, sobrevive Marianela, Nela para los pocos que le prestan atención. Es huérfana, pobre y pequeña, con un cuerpo desgarbado y un rostro que nadie considera hermoso. Pero en su interior brilla algo que los demás no ven: una inteligencia despierta, una sensibilidad única y una ternura que solo Pablo Penáguilas ha sabido apreciar. Pablo, ciego de nacimiento, es hijo de Francisco Penáguilas, un hombre adinerado que sueña con devolverle la vista. Pero mientras eso ocurre, Marianela es su luz. Le hace de guía y le describe el mundo con palabras, lo pinta con su voz, y en esa intimidad compartida, Pablo la ve como nadie más lo hace. Para él, Nela es hermosa. Para ella, él es todo lo que tiene.
Cuando un prestigioso médico, Teodoro Golfín, llega al pueblo con la posibilidad real de curar la ceguera de Pablo, la vida de Marianela cambia para siempre. ¿Qué pasará cuando Pablo pueda ver con sus propios ojos? ¿Seguirá viendo en ella a la joven hermosa que ha imaginado? ¿O la luz le arrebatará lo que la oscuridad le había concedido? El destino se vuelve aún más cruel con la llegada de Florentina, la prima de Pablo, una joven de belleza deslumbrante y corazón noble que, sin saberlo, amenaza con desplazar a Marianela del único lugar en el que ha sido feliz.
Opinión
Vivimos rodeados de discursos sobre la belleza interior, el valor del alma y la importancia de mirar más allá de las apariencias. Pero basta con rascar un poco la superficie para ver que seguimos atrapados en los mismos prejuicios de siempre. Marianela, a pesar de los años, me parece una buena prueba de ello. Porque detrás de su aparente sencillez se esconde una verdad que preferimos no mirar de frente, ya que vivimos en un mundo donde el valor de una persona sigue dependiendo, en demasiadas ocasiones, de lo que los demás están dispuestos a ver en ella.
Pocas veces he sentido tanta compasión por un personaje como por Marianela. Y no me refiero a una compasión condescendiente, sino a esa sensación de impotencia, de rabia contenida, que me acompaña cuando leo sobre alguien que no tiene una sola oportunidad de ganar en el tablero de la vida. Porque Marianela no solo es pobre y físicamente poco agraciada, es invisible. No encaja en el molde de lo que el mundo considera digno de ser amado, y lo sabe. Y eso es lo que más duele.
Galdós nos pone delante una sociedad hipócrita que predica la bondad y la justicia, pero sigue adorando la belleza, la riqueza y el linaje. Nos habla de Pablo, el joven ciego que dice amar a Marianela con los ojos del alma, pero que nunca ha tenido que enfrentarse a la realidad de su aspecto. Y nos da a Teodoro Golfín, el médico que puede devolverle la vista, pero que, sin saberlo, a pesar de las muchas desgracias que a sufrido Nela, la situará ante la situación más complicada de su vida.
Marianela no es solo una historia del siglo XIX, es el reflejo de un mundo que sigue funcionando igual. Nos gusta pensar que hemos avanzado, que hoy valoramos a las personas por lo que son y no por lo que parecen, pero seguimos atrapados en la misma trampa. Seguimos premiando la belleza, seguimos vinculando el éxito a la imagen, seguimos negándonos a mirar más allá de lo superficial.
Lo más cruel de esta novela es que, desde el principio, sabemos que Marianela no tiene salida. Que el mundo no fue diseñado para ella. Que su bondad, su inteligencia y su amor no pesan lo suficiente en la balanza cuando se enfrentan a la realidad y, sin embargo, leemos con la esperanza de estar equivocados. Tal vez esa sea una de las grandes lecciones de Marianela, la de abrirnos los ojos no solo a la hipocresía ajena, sino a la propia.
Estilo y personajes
Galdós escribe en Marianela con una maestría que resulta difícil no admirar. Su estilo es culto sin ser pedante, detallista sin resultar abrumador, elegante sin perder frescura. Se mueve con naturalidad entre el lirismo y el realismo, sin alardes, pero con la intención de dejar huella. Mantiene un equilibrio impecable entre narración y diálogo, lo que dota a la obra de dinamismo y profundidad.
Sus descripciones son ricas, precisas, casi pictóricas, con una capacidad evocadora que nos sumerge de pleno en los paisajes y ambientes de la historia. Y los diálogos… qué bien dialogaba Galdós. Son fluidos, inteligentes, repletos de intención y química. En ellos se construye la relación entre Marianela y Pablo, a base de ingenuidad, ternura y expectativas. Pese a su sentimentalismo, no caen en lo inverosímil, al contrario, resultan tan sinceros y humanos que es imposible no creerlos.
Pero lo que realmente me fascina es la forma en que Galdós maneja la crítica social. No necesita ser explícito ni caer en discursos moralistas para dejar claro lo que quiere decir. A través de los personajes y sus interacciones, muestra con crudeza la hipocresía, el materialismo y la superficialidad de una sociedad que mide el valor de las personas por su apariencia y posición económica. No es un retrato amable, pero tampoco panfletario.
Los personajes son, sin duda, una de las grandes fortalezas de la novela. Marianela es el corazón de la historia, sin ella, la trama simplemente no existiría. Frágil y fuerte a la vez, es víctima tanto de su entorno como de su propia forma de ver el mundo. Pablo, el joven ciego, encarna la idealización, se ha enamorado de la imagen que su mente ha construido de Nela, más que de la realidad. El doctor Golfín es la voz de la razón, casi un demiurgo que, con su ciencia, altera el destino de los protagonistas.
Alrededor de ellos orbitan otras figuras clave que enriquecen la historia, como Florentina, la prima de Pablo, cuya belleza y bondad parecen diseñadas para poner a prueba las inseguridades de Marianela, Francisco, el padre de Pablo, símbolo del pragmatismo de una sociedad que valora más la vista que la visión, y Celipín, el niño soñador que aspira a escapar de la miseria, un personaje que incluso reaparecerá en otras obras de Galdós. Todos están construidos con una solidez envidiable y encarnan, de manera magistral, los grandes temas de la novela, como son la desigualdad, la superficialidad de los valores sociales y la eterna lucha entre lo que somos y lo que el mundo espera que seamos.
Conclusión
Una vez cerré Marianela, no pude evitar sentir una mezcla de ternura y rabia. Me removió profundamente porque, aunque la historia se sitúe en otro siglo, su mensaje sigue siendo dolorosamente actual. Me he sentí impotente al acompañar a Nela en su lucha silenciosa, consciente de que su destino estaba marcado desde el principio. Lo más desgarrador es que su valor, su bondad y su capacidad de amar no son suficientes para cambiar la mirada de los demás. La historia de Marianela me obligó a reconocer mis propios prejuicios, esos que a veces escondemos bajo discursos bienintencionados pero que siguen pesando más de lo que quisiéramos admitir. Esta novela deja una herida difícil de cerrar, pero también una lección imprescindible, y es que la verdadera belleza nunca debería depender de los ojos que la miran, sino del alma que la sostiene. Ojalá algún día todos seamos capaces de ver como Marianela, con el corazón antes que con la vista.
Benito Pérez Galdós

Benito Pérez Galdós, uno de los gigantes de la literatura española, nació en Las Palmas de Gran Canarias un diez de mayo de 1843. dejó su tierra canaria para estudiar Derecho en Madrid, aunque pronto abandonó las leyes para dedicarse por completo a su verdadera pasión: la escritura. Su curiosidad insaciable y su aguda observación de la realidad lo llevaron a convertirse en un autor muy prolífico y comprometido.
Además de Marianela, entre sus obras más destacadas se encuentran: Fortunata y Jacinta, una novela monumental y su obra más reconocida, en la que explora las diferencias sociales y las pasiones humanas. Los Episodios Nacionales, una serie de 46 novelas históricas que recorren la historia de España del siglo XIX, Misericordia, una obra que retrata la pobreza y la solidaridad en el Madrid de la época y Doña Perfecta una crítica mordaz al fanatismo y la intolerancia.
Galdós no solo fue un novelista excepcional, sino también un dramaturgo y periodista muy influyente. En 1897 ingresó en la Real Academia Española y, aunque nunca recibió el Premio Nobel de Literatura, a pesar de ser candidato en varias ocasiones, su legado ha sido ampliamente reconocido. Benito Pérez Galdós falleció en Madrid el 4 de enero de 1920, dejando tras de sí único e inmortal tesoro literario.
Aviso
Este artículo contiene enlaces de afiliados. Si realizas un compra a través de ellos, «Voces de Libros» recibe una pequeña comisión sin coste adicional para ti. Esto me ayuda a seguir creando contenido. ¡Gracias por tu apoyo!
