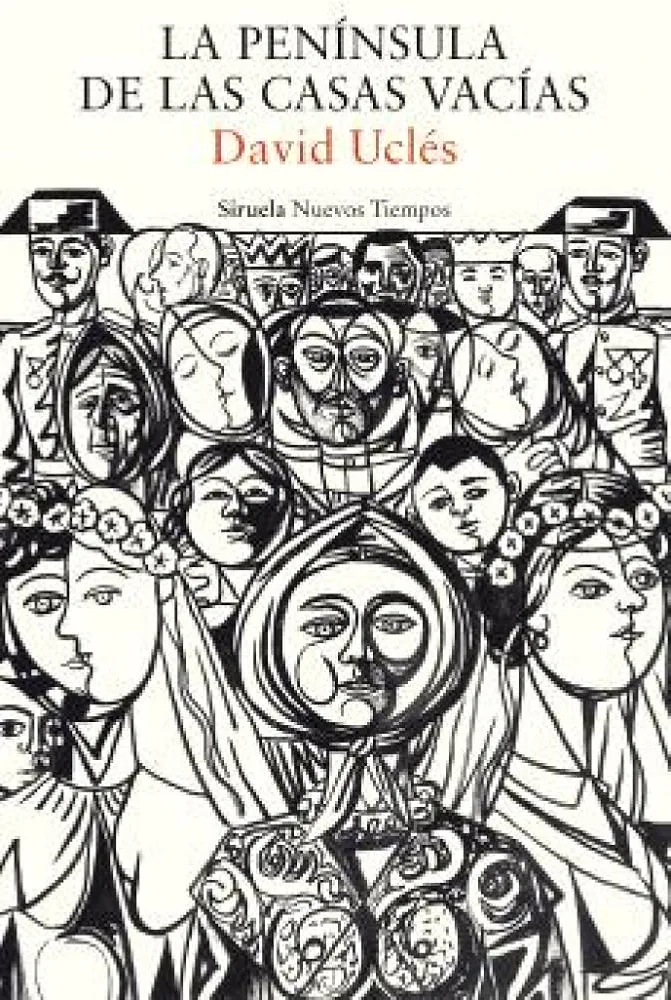
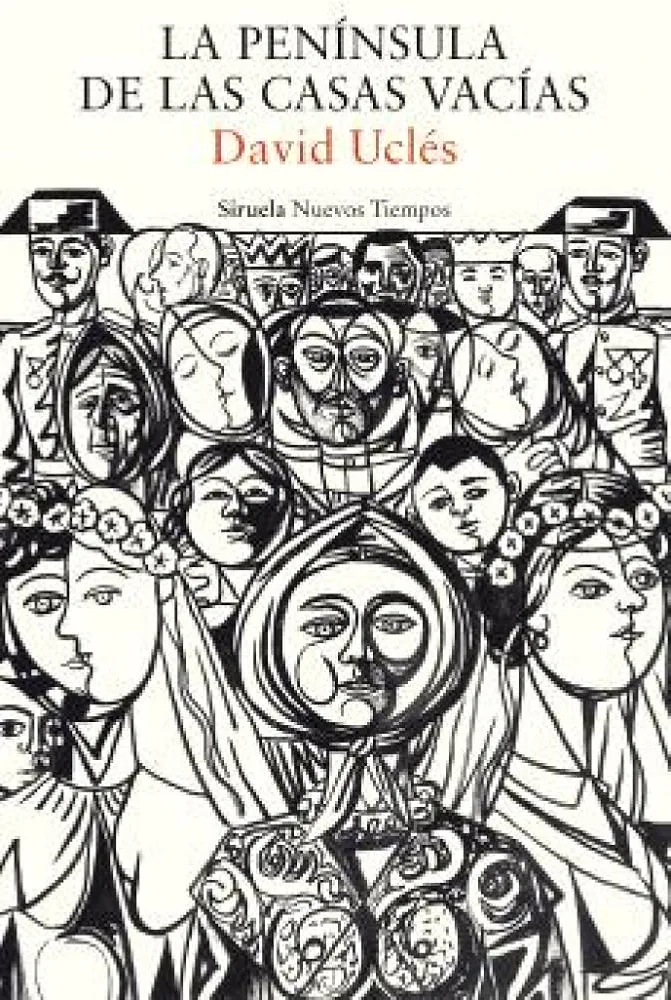
- Título: La península de las casas vacías
- Autor: David Uclés
- Año de Publicación: 2024
- Editorial: Siruela
- Páginas: 700
La península de las casas vacías, un poema épico sobre una época rota.
Siempre he tenido una relación un tanto extraña con el realismo mágico, me intriga y me repele a partes iguales. Es como si ese «mágico» fuera un intruso, un adjetivo que se ha colado y me descuadra el concepto de «realismo». Sin embargo, cuando echo la vista atrás, caigo en que cada vez que una obra de este género pasa por mis manos, suele acabar siendo una experiencia inolvidable. Lo que es más, algunas de ellas se encuentran entre mis lecturas favoritas. Por ejemplo, La casa de los espíritus de Isabel Allende, ese debut tan soberbio que casi parece irreal (mira tú qué ironía), o Pedro Páramo de Juan Rulfo, un libro que no solo leí, sino que sentí como si me estuvieran contando un secreto al oído.
También me impactaron otras obras que, aunque no están consideradas estrictamente como novelas de realismo mágico, poseen algunas de sus características. El tambor de hojalata de Günter Grass, por ejemplo, me dejó con la cabeza dando vueltas durante semanas, y Sorgo rojo de Mo Yan, con su brutalidad y lirismo, tan al rojo vivo como su titulo insinúa. Pero si hay una obra que me fascinó y que encarna a la perfección el realismo mágico, esa es Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, el Everest del género, de hecho, si me pidieran elegir un libro que definiera este estilo narrativo, probablemente sería ese.
Ahora bien, con La península de las casas vacías, esa absurda reticencia inicial que siento hacia el realismo mágico se multiplicó por dos. ¿Realismo mágico en un escenario como la Guerra Civil Española? No me pegaba ni lo más mínimo, me parecía más sencillo mezclar agua con aceite. Así que, a pesar de las críticas entusiastas que iban saliendo aquí y allá, confieso que fui postergando su lectura durante unos meses. Un error de proporciones épicas, porque cuando finalmente me decidí a leerla, me encontré con una novela inmensa y fascinante. De hecho, si la hubiera leído antes, ahora me quedaría menos tiempo para disfrutar de su relectura, algo que por supuesto ya tengo agendado en el futuro.
No exagero si digo que estamos ante uno de los mejores libros del año, y no solo eso, sino que tengo la sensación —ojalá el tiempo me dé la razón— de que estamos ante un futuro clásico. Porque lo que ha hecho David Uclés, con apenas treinta años, es digno de quitarse el sombrero y no volver a ponérselo jamás. Con una audacia que impresiona y un talento narrativo que roza lo sobrenatural, ha logrado que La península de las casas vacías se inscriba en la tradición del realismo mágico con la misma fuerza y belleza que Cien años de soledad en su momento.
Es cierto que hay un parecido evidente con la obra maestra de García Márquez, y no hablo tan solo del ambiente coral, del pueblo como un mundo completo en sí mismo, o de los pequeños milagros que habitan la historia. También encuentro en su escritura una cualidad musical y poética, capaz de ser sencilla y profunda a la vez, algo que Márquez dominaba con maestría. Pero no te equivoques, ya que Uclés no es un imitador, ni mucho menos. Tiene una voz propia, poderosa y audaz, que no teme apoyarse en Márquez o en otros gigantes como Unamuno o Saramago, pero lo hace con la humildad del que rinde homenaje y la valentía del que aspira a dejar su propia huella, cosa que ya ha logrado.
Lo más sorprendente, quizás, es cómo consigue fusionar el realismo mágico con un contexto tan crudo y descarnado como la Guerra Civil Española. Es un equilibrio que podría haber descarrilado fácilmente, pero aquí funciona como un reloj suizo. Las pinceladas mágicas no solo no desentonan, sino que potencian la historia, le dan una profundidad y una poesía que la convierten en una experiencia de lectura única o, mejor dicho, tal y como propone el género: mágica.
Además, me parece algo casi milagroso el hecho de que un autor tan joven haya conseguido plasmar con tanta maestría temas tan complejos como la España fracturada, el peso de la memoria histórica y la tragedia humana de un conflicto tan visceral. Y todo ello con un estilo tan trabajado, hermoso y brillante que es imposible no caer rendido a sus pies.
Si tuviera que definir en pocas palabras La península de las casas vacías, diría que es como si alguien hubiera cogido los elementos más desgarradores de la historia reciente de España, los hubiera sumergido en un burbujeante caldero de maravillas y después nos hubiera narrado el resultado con la precisión y el encanto de un juglar moderno. Es un libro que duele y que, al mismo tiempo, nos hace admirar la inmensa capacidad de la literatura para transformar lo trágico en algo profundamente humano y bello.
Sinopsis
La península de las casas vacías nos abre las puertas de un universo tan crudo como deslumbrante, para situarnos en un mapa en el que España y Portugal se funden en una sola, de nombre Iberia. En este escenario, David Uclés nos invita a conocer a los Ardolento, una familia que sentirá en sus espaldas el peso de todo un país en guerra. Su historia arranca en Jándula, un pequeño pueblo jienense —trasunto de Quesada—, donde el tiempo se diluye entre el trabajo y la miseria. Al frente de esta familia se encuentra Odisto, el padre, un campesino sencillo que, sin saberlo, está a punto de emprender el viaje de su vida. Una vida que transcurre entre el polvo del olivar y las sombras de una península que pronto quedará devastada.
Odisto vive con su esposa María y sus hijos en una casa abarrotada y precaria. Además de los siete hijos de la pareja, también comparten el espacio con la madre de María y el hermano de Odisto, Angel. Mientras esperan el nacimiento de su octavo hijo, la rutina de este rincón olvidado se desarrolla entre supersticiones, miedos y tradiciones arraigadas, aunque bajo una atmósfera de opresión y pobreza que es el reflejo de una España rural atrapada en la inminencia de una brutal tragedia.
Dos de los hijos de Odisto, José y Pablo, partirán hacia la guerra, uno en cada bando. No serán los únicos miembros de la familia en abandonar Jándula, ya que, tras unos meses de conflicto, un problema con un vecino llevará al propio Odisto a abandonar el pueblo. Mientras emprende su marcha, el resto de su familia permanece en Jándula enfrentándose a los horrores de la guerra. A medida que los días avanzan, muchos de los habitantes del pueblo, incluido los familiares de Odisto, van encontrando, poco a poco, su trágico destino, con muertes que, en muchos casos, se entrelazan con algunos de los grandes acontecimientos históricos de la guerra a modo de metáforas del caos y la destrucción que asolaba el país.
En su partida, Odisto inicia un viaje marcado por el dolor, pero también por el descubrimiento. Su camino lo conduce hasta alguno de los escenarios más emblemáticos de la guerra, como la batalla de Belchite o hasta Tarragona, donde coincide en un hospital con George Orwell. En otro momento, en la enfermería de una prisión, también conocerá al poeta Miguel Hernández. Aunque no serán los únicos personajes históricos en aparecer, ya que por las páginas de esta epopeya también desfilarán otros personajes como Unamuno, Hemingway, Robert Capa, Machado, Azaña o Lorca.
Por su parte, José y Pablo, toman caminos que reflejan claramente la fractura de toda una nación. José, luchando por el bando republicano, inicia una hermosa relación de amor con su primo Jacobo, también combatiente en el mismo bando. Por otro lado, Pablo se une al bando nacional. Tras encontrarse en distintos momentos en el campo de batalla, la historia de los hermanos culmina en un enfrentamiento inolvidable durante la batalla de Teruel. Este choque, narrado con un tono épico y profundamente simbólico, es una de las escenas más impactantes de la novela, con un desenlace brutal que refleja la devastación personal y colectiva de la guerra.
A medida que la guerra avanza hacia su inevitable final, la novela retrata con crudeza la despiadada represión franquista y los intentos desesperados de muchos por escapar. Odisto, tras recorrer una Iberia devastada y ser testigo de las atrocidades de ambos bandos, decide regresar a Jándula. Este viaje de retorno, marcado por la desolación, cierra la obra con una reflexión profundamente humana sobre la resistencia, la memoria y las terribles cicatrices que deja la guerra.
Estilo del autor
Leer a David Uclés ha sido como caminar por un sendero plagado de sorpresas, donde cada paso me revelaba una mezcla única de belleza, brutalidad, poesía y verdad. Su prosa transita con naturalidad entre lo poético y lo desgarrador, entre lo realista y lo mágico, logrando que no solo leas su historia, sino que la vivas con una intensidad que cala hasta lo más profundo. Uno de los aspectos que más me ha fascinado es cómo maneja los contrastes. Uclés no teme mostrar la crudeza de la guerra, pero lo hace con una sensibilidad que resulta casi hipnótica. En algunos momentos, las escenas de atrocidades humanas, como el bombardeo de civiles, están narradas con tal lirismo que sentía que estaba leyendo poesía en lugar de prosa.
A esta capacidad para alternar tonos se suma su uso magistral del humor negro, un recurso que sorprende y descoloca. Por ejemplo, en una escena, un personaje le pregunta a otro si un masón es un socialistas que pone velas y hace espiritismo, una conversación absurda que refleja la ignorancia política de la época y, al mismo tiempo, ofrece un respiro irónico en medio de tanta tragedia. Uclés es un malabarista del tono, que sabe exactamente cuándo lanzar una carcajada para aliviar la tensión y cuándo golpearte con una verdad más dura que un martillo de acero.
El realismo mágico es otro de los elementos que hace de La península de las casas vacías una obra tan original. Aunque no me ha parecido el realismo mágico típico que se suele asociar con Macondo o Comala, el de Uclés surge directamente de las raíces culturales, supersticiones y miedos de una época devastada por la guerra. Escenas como la del hijo ciego que recupera la vista tras un apagón, heridas de bala que aparecen antes de que se produzcan o las lágrimas de colores que derraman algunos personajes no son meros adornos, sino metáforas profundas de un país fracturado. Es un realismo mágico que se siente auténtico, una extensión natural de un mundo donde la realidad, de por sí, ya parece inverosímil.
Y luego está el ritmo narrativo, que merece un reconocimiento especial. La novela alterna con maestría entre momentos de acción trepidante, como las batallas y enfrentamientos, y pausas líricas que nos permiten reflexionar y digerir el peso de lo narrado. Me ha parecido fascinante cómo Uclés adapta su estilo a las exigencias de cada escena, con situaciones y descripciones narradas con una musicalidad tal, que en ciertos momentos, me dejaba sumergido en una atmósfera casi onírica que parecía envolverlo todo, hasta que algunos eventos llenos de tensión me devolvían bruscamente a la cruda realidad. Este impecable dominio del tempo hace que la obra no se sienta ni abrumadora ni dispersa, es un equilibrio perfecto que te mantiene totalmente enganchado hasta la última página
En resumen, el estilo de David Uclés es como un mosaico que ha sido ensamblado de una forma muy cuidada y, en el que cada pieza, por pequeña que sea, tiene un propósito claro. Leerlo ha sido como caminar por una cuerda floja tendida entre el dolor y la belleza, pero con la certeza de que llegaría al otro lado convertido en un lector totalmente impresionado y satisfecho.
Personajes
El personaje principal, sin lugar a dudas, es la guerra. Su presencia lo impregna todo, las vidas de los personajes, sus decisiones, incluso los momentos de calma que se sienten como el preludio de una tormenta. Pero claro, también hay otros personajes que cobran vida en esta historia, siendo Odisto, su mujer María y sus hijos, especialmente José y Pablo, los más destacados.
La novela cuenta con una galería inmensa de personajes, no me paré a contarlos, pero en una entrevista, el propio autor mencionó que aparecen más de quinientos. Puede sonar abrumador, pero no lo es. La estructura de la novela, que se divide en situaciones y escenarios distintos, permite que los personajes entren y salgan de escena sin causar confusión. Algunos, como los miembros de la familia Ardolento, tienen arcos más desarrollados que nos permiten intimar más con ellos, en cambio otros, como ciertos personajes históricos, aparecen de una forma fugaz, dejando una huella breve pero significativa antes de desaparecer.
El talento de Uclés radica en que, a pesar de esta variedad, nunca te sientes perdido. Cada personaje, ya sea ficticio o histórico, cumple una función precisa dentro del relato. Sin embargo, me ha parecido curioso cómo la novela maneja la conexión emocional con los personajes principales, ya que aunque llegamos a conocer sus vidas, sus penas y sus esperanzas, la narrativa, debido a la estructura de la obra, mantiene cierta distancia. Esto podría parecer un defecto, pero en realidad funciona. La historia que Uclés nos cuenta es tan rica, tan variada y está tan bien narrada que esa distancia emocional evita que nos sintamos abrumados. Creo que si hubiera tratado de profundizar más en cada personaje principal habría supuesto un alto riesgo de sobrecargar la obra. En su lugar, los personajes, tanto los principales como los secundarios, aparecen y desaparecen con un propósito claro, dejando siempre el espacio necesario para que la trama avance sin perder su equilibrio.
Narrador
Me resulta imposible hablar del estilo de Uclés sin mencionar la forma en que dialoga directamente con el lector. Este recurso, que podría ser arriesgado en manos de otro escritor, aquí no solo me ha parecido natural, sino casi necesario. Más que con un simple narrador omnisciente, nos encontramos con una presencia activa, cercana y, a ratos casi cómplice, que conversa, comenta e interpela, como si te encontraras sentado con él en una sobremesa y te estuviera contando la historia con una copa de vino en la mano. Es más, en un par de ocasiones incluso sugiere escuchar un tipo de música específica para acompañar el capítulo que viene a continuación, como si quisiera que viviéramos la experiencia de una forma más inmersiva. ¿Quién hace eso? Pues un narrador que entiende que la lectura es tanto emocional como sensorial.
Lo curioso es que, aunque su tono resulta cercano y casi coloquial cuando habla con el lector, nunca pierde su autoridad como narrador. Incluso en los momentos de interacción, mantiene una visión clara y estructurada de lo que quiere mostrar, en muchas ocasiones empleando una ironía inesperada que funciona como una herramienta para aligerar el peso de la tragedia que envuelve la historia.
Uno de los momentos que más me ha impresionado del narrador es cuando decide citar a Franco en el Alcázar de Toledo para mantener una conversación. Este encuentro no es una simple narración de hechos ni un artificio vacío, ya que se trata de una escena cargada de simbolismo e ingenio. El narrador se sienta frente al dictador para interpelarlo con preguntas incisivas y observaciones que bordean la ironía. Este momento me parece que refleja claramente la audacia del narrador, ya que nos muestra su intención de confrontar la historia de una forma directa, sin miedo a incomodar o provocar, como si tuviera la licencia que muchos historiadores no se atreven a tomar, la de mirar a los ojos a la historia y pedirle explicaciones.
En resumen, este narrador es un guía, un comentarista, un interlocutor y, en ocasiones, un provocador. Es una presencia que acompaña, ilumina y, a veces, sacude. Su voz no es solo un medio para contar la historia, es una parte esencial de lo que hace de La península de las casas vacías una obra tan especial.
Conclusión
Cuando terminé La península de las casas vacías, me quedé con esa sensación que solo dejan los grandes libros, una mezcla de admiración, vacío y el impulso inmediato de querer volver a leer algunas páginas para saborear otra vez lo que terminaba de experimentar. Esta no es solo una novela sobre la guerra civil, es algo mucho más grande, es una obra que trasciende los géneros y que, a través de su estilo único y una narrativa desbordante, logra capturar no solo una época, sino una forma de entender el sufrimiento humano.
Es una historia sobre una guerra que destroza familias, pero también sobre un padre, Odisto, que intenta encontrar el sentido perdido en un mundo en ruinas. Es imposible no emocionarse con la épica de los eventos históricos, pero también es inevitable sonreír (o estremecerse) ante las pequeñas dosis de humor y de realismo mágico que nos regala. Uclés ha logrado algo que pocos autores consiguen, que es crear una obra profundamente compleja sin que pierda ni un ápice de claridad. Cada personaje, cada escena y cada fragmento de diálogo parecen tener su lugar exacto en el universo que ha construido. Y lo hace con un narrador que no solo cuenta la historia, sino que se convierte en un compañero de viaje que comenta, anticipa y, a veces, bromea para aliviar el peso de lo que estás a punto de leer.
Si tuviera que definir esta novela tirando de un humilde y de andar por casa realismo mágico, diría que es como un olivo centenario, cuyas raíces se hunden profundamente en nuestra memoria colectiva, sus ramas se extienden hacia lo universal y, al contemplarlo, uno no puede evitar verse y sentirse pequeño, muy pequeño, pero también lleno de asombro. Es una obra que no solo se lee, sino que se respira, se padece y se guarda bajo la piel, muy cerquita del corazón, quedando sus páginas siempre abiertas en el alma.
NOTA: 5/5
David Uclés
Lo normal es que, con su tercera obra, un escritor tan joven se convierta en una promesa. Pero Uclés no, ya que con La península de las casas vacías (Siruela, 2024), y con tan solo 33 años, se ha convertido en toda una realidad y una de las voces más destacadas de la actualidad. Escritor, músico, pintor y traductor, Uclés es un creador en el sentido más amplio de la palabra. Toca la guitarra, el arpa, el acordeón y pinta obras que reflejan su particular visión del mundo. A lo largo de su trayectoria, ha acumulado logros que avalan su talento. Ha sido galardonado con la beca Leonardo y la beca Montserrat Roig, y en 2019 recibió el Premio Complutense de Literatura por su novela El llanto del león. Un año después, publicó Emilio y Octubre, y ahora, con su obra más reciente, demuestra que su capacidad narrativa no tiene límites. Además de su carrera literaria, su formación lingüística como licenciado y máster en Traducción e Interpretación le ha permitido trabajar como profesor de español, alemán, francés e inglés en países como Alemania, Suiza y Francia.
En su página web puedes descubrir aún más sobre este artista multidisciplinar, desde vídeos donde lo verás interpretando música con distintos instrumentos, hasta una selección de sus pinturas. A continuación te dejo el enlace a su web: https://www.daviducles.com/
Aviso
Este artículo contiene enlaces de afiliados. Si realizas un compra a través de ellos, «Voces de Libros» recibe una pequeña comisión sin coste adicional para ti. Esto me ayuda a seguir creando contenido. ¡Gracias por tu apoyo!
